|
||||
Hace más o menos un año que no escribo en el blog sobre la cuestión catalana y la crisis constitucional consiguiente. Básicamente, no lo he hecho porque jurídicamente me parece que hay poco que añadir a lo que ya en su momento expuse cuando, con cierto detalle, intenté condensar cómo, en mi opinión, había que encuadrar jurídica y democráticamente la solución al conflicto. También más o menos hace un año alertaba de que, lamentablemente, estábamos empezando a ver una reacción estatal, liderada por el gobierno de entonces (y el Jefe del Estado), pero dócilmente seguida por instituciones que teóricamente han de actuar de contrapesos independientes, de respuesta al supuesto riesgo de ruptura y de quiebras constitucionales desde las instituciones catalanas por la vía de un revisionismo jurídico (y judicial) muy cuestionable y peligroso. Como en su momento traté de explicar, no se puede defender la Constitución violando la Constitución. Si la vía elegida para intentar solucionar la crisis social, política y constitucional en que se encuentra España en estos momentos era ésta en vez de dar cauce democrático a los conflictos entre prioridades y preferencias sociales, auguraba (sin mucho mérito) que a no mucho más tardar íbamos a acabar viendo cosas realmente horribles.
Pues bien, ya estamos ahí, desgraciadamente. Los escritos de Fiscalía y Abogacía del Estado, pidiendo condenas de hasta 25 años de prisión por delitos que incluyen la rebelión y la sedición a dos docenas de políticos catalanes independentistas y líderes sociales de movimientos separatistas, algunos de los cuales llevan ya más de un año en prisión provisional, son el mejor ejemplo de la degradación alarmante a que están siendo sometidos el Estado de Derecho y las garantías constitucionales en España en estos momentos. Una degradación que no pinta que se vaya a detener y que, es más, puede ir a más. Cuando se empieza a utilizar sin complejos del Derecho (penal, pero también otras ramas) del Enemigo, justificando su necesidad en que los así tratados son un peligro objetivo para la convivencia, la pendiente por la que las instituciones se enfilan es peligrosísima. Y se multiplica sin problemas a todas las esferas: ayer mismo el gobierno de España anunciaba su intención de presentar o no recursos ante el Tribunal constitucional frente a votaciones de instituciones democráticas españolas que habían reprobado al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, por su llamada a la confrontación de instituciones y sociedad contra los independentistas del pasado día 3 de octubre de 2017 dependiendo de si las mayorías que habían adoptado estos acuerdos eran sobre todo independentistas (parlament de catalunya, frente a cuya decisión sí se presenta recurso) o no lo eran (ajuntament de barcelona, frente a la que no). Cuando las instituciones abiertamente dejan de aplicar el Derecho y las garantías vigentes a los ciudadanos por su ideología el problema ante el que nos enfrentamos es enorme. Si además esta situación se produce con las peticiones de prisión, el encarcelamiento o la condena de los disidentes, estamos en la antesala de un Estado abiertamente autoritario y represivo con el disidente cuya implantación debiera generar escalofríos en cualquier ciudadano amante del modelo liberal y democrático de convivencia. Llamemos a los presos catalanes «presos políticos», «presos de conciencia» o como se prefiera, la cuestión es que estamos ante una manifestación muy clara de un trato diferente al que es debido en Derecho por parte de unas instituciones que, al tenerlos por enemigos oficiales de la patria y las instituciones, se ven legitimadas para actuar así. En medio, por cierto, de los generalizados aplausos de medios de comunicación (públicos y concertados), comentaristas-tertulianos oficiales y demás. Con la única opción abierta, como ya hemos señalado en otras ocasiones, del mundo de la Universidad, donde más de un centenar de especialistas y todo tipo de penalistas llevan meses dando la voz de alarma. Muy solos y sin que se les haga demasiado caso.
Visto el panorama, creo que puede ser útil tratar de clarificar mínimamente el panorama, distinguir hechos jurídicos de opiniones y valoraciones, a fin de establecer hasta qué punto la situación es grave (que, en mi opinión, como ya he dicho, lo es). Sobre la identificación de algunos hechos que creo que son objetivables por cualquier jurista informado y formado, además, trataré de ser extraordinariamente cuidadoso, deslindando con claridad lo que son éstos de lo que a continuación podemos construir valorativamente a partir de los mismos. Pero sin renunciar a dejar sentadas antes algunas evidencias, que pertenecen al mundo de los hechos, que no son discutibles (o no pueden serlo ni por nadie formado ni por nadie con buena fe). A saber:
– Evidencia 1: Los hechos relatados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para justificar peticiones elevadísimas de penas de prisión por delitos como la rebelión o la sedición no se corresponden con el entendimiento tradicional, clásico y típico de la violencia que ambos tipos requieren en España (y en cualquier Estado de Derecho homologable al nuestro).
Que esta afirmación es cierta y difícilmente refutable es muy fácil de demostrar. Basta contrastar la lectura de los hechos considerados probados en ambos escritos (una manifestación esencialmente pacífica, por un lado, respeto de la que se reconoce que los organizadores en todo caso así la vehiculan, y donde hay unos disturbios concretos, que tampoco suponen en ningún momento más que daños materiales a dos vehículos; la jornada de votación del 1-O, por otro, donde lo que hace la población es oponer resistencia pacífica a la actuación de las fuerzas policiales) con toda la doctrina jurisprudencia y doctrinal en torno a lo que es la violencia que caracteriza la rebelión o la que supone que pueda considerarse que hay ese «alzamiento tumultuario» en que consiste la secesión para llegar a esa conclusión. Tenemos además la suerte de que el que es probablemente el gran especialista en la materia en España, el prof. Nicolás García Rivas, sintetizó en un tratado estas cuestiones precisamente en 2016, esto es, justo antes de que comenzara este lío, por lo que a partir de esa obra tenemos una foto fija muy precisa y concreta de lo que en esos momentos se entendía por rebelión y sedición… y el tipo de violencia requerida en ambos casos para que no estuviéramos ante unos meros desórdenes públicos sino ante algo más.
Adicionalmente, caso de que alguien considere que necesita más elementos para comprobar hasta qué punto nos hemos alejado de lo que ha sido el entendimiento tradicional de esos tipos, podemos recurrir a las exposiciones de Diego López Garrido (PSOE) o Federico Trillo (PP) en el Congreso de los Diputados en los debates sobre la aprobación de la reforma de estos tipos penales, que en 1995 se redefinieron precisamente para eliminar la tipicidad y carácter delictivo de algunas de sus variantes que no requerían de un empleo tan abierto y grave de la violencia. Por cierto, llama poderosamente la atención que justamente ambos políticos, y ambas formaciones mayoritarias, pretendan a día de hoy afirmar que las conductas cuadran perfectamente dentro de los tipos de rebelión y sedición cuando fueron precisamente ellos los que se encargaron de eliminar del Código penal cualquier elemento que pudiera conducir a emplear los mismos contra personas que no se hubiera alzado o levantado, en verdad, por medios claramente violentos. Algo que por lo demás se hizo para adatar estos tipos penales a lo que era y es habitual en el resto de Europa ya en esos momentos.
Sobre el resto de Europa, de hecho, tenemos en estos momentos al menos dos (por no decir cuatro) pruebas fehacientes de lo que en varios países europeos sus jueces consideran que supondría, de acuerdo a sus propios ordenamientos jurídicos, la conducta por la que aquí se imputa rebelión y sedición y se piden 25 años de cárcel: nada. Tanto la República Federal de Alemania (Schleswig-Holstein) como Bélgica han rechazado las extradiciones solicitadas por el Tribunal Supremo al entender, sencillamente, que los hechos por los que se les solicitaba la entrega por cargos tan graves como rebelión o sedición, entre otros, del principal cabecilla de la supuesta rebelión son sencillamente conductas atípicas en esos países. El propio Tribunal Supremo, tras estos dos traspiés, optó por no exponerse a dos negativas más en Suiza y Reino Unido (Escocia), que tras los trámites iniciales parecían también claramente encaminadas a fallar en ese mismo sentido (de ahí precisamente la maniobra del Supremo). Y es que en el resto de Europa pasa como ocurría en España hasta 2017: había y hay un entendimiento pacífico y totalmente consolidado respecto de que los distintos tipos penales (diversos según los ordenamientos, pero que a la postre acaban castigando más o menos las mismas conductas) exigían y exigen para poder castigar la concurrencia de violencia en unos umbrales mínimos que en el caso analizado ni por asomo se dan. Si no, los hechos son atípicos. Como lo son (o lo eran, si se prefiere así expresado) en España según nuestro Código penal vigente tal y como se redactó y se había entendido y explicado siempre… hasta hace apenas unos meses.
Tan es así, recordemos, que el gobierno Aznar, enfrentado al reto jurídico y político que le suponía el Plan Ibarretxe (convocatoria de un referéndum declarado inconstitucional incluida), optó por introducir en el Código penal un delito específico (la convocatoria ilegal de referéndums, castigado con hasta 5 años de cárcel como máximo) para poder perseguir a quienes protagonizaran estas conductas. Y ello es así porque se sabía que en sí mismo nada asociado a celebrar un referéndum ilegal o inconstitucional podía, en ningún caso, ser considerado una «rebelión» o un «alzamiento sedicioso». El gobierno de Aznar, en este sentido, era mucho más respetuoso con las garantías penales y los principios de tipicidad y legalidad que los que han venido después de su partido, algo que parece bastante evidente a la luz de lo que hemos visto después. O, como mínimo, se sentía menos seguro a la hora de alejarse de los mismos… o menos confiado en que el resto de instituciones (esencialmente jueces y Tribunal institucional) fueran a seguirle caso de emprender otro camino. Tampoco está de más recordar que en tiempos de Rodríguez Zapatero este delito fue derogado por las Cortes, porque se entendió que no tenía sentido establecer represión penal para estas conductas, conscientes de la extravagancia que suponía el tipo penal (único en Europa occidental en castigar esas conductas). Asimismo, parece claro que no sólo ese gobierno, sino en general toda la sociedad española, tenían claro en esa época los límites con los que se podía emplear el Código penal. Algo que, de nuevo, no puede decirse del gobierno actual de ese mismo partido.
En todo caso, y por acabar con el recuerdo de hechos ciertos, verificables y no controvertidos, vale la pena mencionar que los más eximios defensores (en tertulias y redes sociales, en artículos de prensa… e incluso en escritos de acusación) de que tenemos hoy un delito de rebelión, hace apenas un año y medio se quejaban de que el Estado estuviera «indefenso» por culpa de las reformas penales sucedidas dede 1995 y la derogación de los delitos como el de convocatoria ilegal de referéndum. Se nos decía en esa época, ¡qué tiempos aquellos!, que en parte la grave amenaza que se cernía sobre España y lo que daba alas a los independentistas catalanes era la ausencia de instrumentos de represión penal de la suficiente fuerza que se pudieran oponer a este tipo de actuaciones. Motivo por el cual se reformó la LOTC, por ejemplo, para favorecer que se pudieran entender como desobediencias penalmente reprobables ciertas actuaciones. Pero no se modificó el Código penal, ni nada relativo a la rebelión o a la sedición, porque en ninguna cabeza jurídica entraba en esos meses siquiera la idea de que pudiéramos estar hablando de algo que ni se acercara a ello.
En cualquier caso, con este somero repaso creo que queda claro que el entendimiento tradicional y estricto de los tipos en materia de rebelión y sedición en España era el que era y que en ningún caso las acusaciones de rebelión o sedición a las que hacen frente los políticos catalanes hoy en día podrían ser sostenidas de acuerdo a esa interpretación, dominante durante décadas, pacíficas y aceptada por todos… hasta que ha habido que castigar como fuera a los líderes del independentismo catalán. Esto, que es un hecho jurídico indiscutible, es algo que sorprendentemente en el debate político español parece que todo el mundo ha optado por olvidar. Pero que conviene tener muy presente porque de esta constatación (que, insisto, es incontrovertida) se deducen consecuencias que, si bien ya abiertamente valorativas, son igualmente interesantes. Vamos pues a la parte de esta cuestión donde sí hay diferencias entre las posiciones de unos y otros.
En efecto, y dada esta situación, lo que han hecho Fiscalía y Abogacía del Estado es «reinventar», con la ayuda inestimable de los jueces instructores de al Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (y en abierta contradicción con la interpretación que sobre esos mismos hechos han mantenido los tribunales de otros países que han conocido de la causa), las nociones de «violencia» o de «alzamiento tumultuario», rebajando y diluyendo los estándares exigidos hasta dejar los tipos irreconocibles. A partir de aquí, como es obvio, nos adentramos en parcelas que son opinativas y valorativas (si esto es bueno o malo, conveniente o inconveniente… y si se puede hacer o no en Derecho y dentro del marco constitucional vigente en España), pero sobre las que también podemos establecer o fijar, junto a las valoraciones que pueden diferir, algunas ideas difícilmente cuestionables que van inevitablemente aparejadas a las mismas.
Por ejemplo, es un hecho que esa nueva interpretación, fundamentada en las tesis de que «a un golpe de estado posmoderno hay que responder readaptando interpretativamente los tipos que estaban pensados para golpes de estado tradicionales», sería manifiestamente contraria a la tradicional y que diverge sustancialmente de la misma. Diverge hasta el punto de que, como ha señalado Jordi Nieva comentando los escritos de acusación, acaba por considerar, directamente, que la pura y dura resistencia pacífica que se ha considerado ejemplar bandera de muchos movimientos de lucha por los derechos civiles, pasaría a ser en España violencia idónea para entender que hay rebelión por parte de quienes así actúan (todo ello enmarcado en extravagantes referencias a que proclamas a la defensa republicana de Madrid contra las tropas alzadas del general Franco suponen reconocer un ánimo guerracivilista y violento por parte de quienes las proclaman).
Asimismo, tampoco es complicado apuntar (uniendo a estas valoraciones las consecuencias inevitables asociadas a las mismas) a los muchos riesgos y problemas que estas nuevas interpretaciones suponen. En primer lugar, porque la evidencia de que esta interpretación se está realizando respecto de estas personas porque sus ideas políticas son tenidas por particularmente odiosas por gran parte de la población española (y por la mayoría de sus representantes institucionales y aparato policial y judicial) es bastante abrumadora. En segundo lugar, porque la interpretación expansiva de normas penales, o su extensión analógica para cubrir supuestos que el intérprete considera «semejantes» (eso de que hay que penar un «golpe posmoderno» con los tipos que tenemos, que son sólo los de los golpes clásicos, a fin de evitar que el Estado quede indefenso), no sólo es abiertamente contraria a la Constitución española o a cualquier ordenamiento jurídico democrático moderno (al menos, en lo que era la lectura de la misma tradicional y consensuada que hacíamos todos hasta la fecha). Es que, además, es también enormemente peligrosa. Tomando a este respecto las palabras con as que Santiago Muñoz Machado cerraba un artículo suyo de hace apenas dos días, «en todos los sistemas constitucionales se ha afianzado la exigencia de que la ley ha de ser clara y, cuando es restrictiva de los derechos individuales, debe ser necesariamente densa y completa, delimitando con precisión las conductas que limita o reprueba». Este avance civilizatorio, que todos los juristas españoles hemos tenido por obvio y esencial en los últimos años, ha sido hoy puesto fuera de la circulación por los escritos de acusación de abogacía del estado y fiscalía. Así de grave es la cosa.
Evidentemente, la gravedad de la cosa es una opinión (mía, en este caso) y forma parte de ese conjunto de valoraciones que, como decía, se desgranaban a partir del recordatorio de una serie de hechos y elementos que, en cambio, es más bien complicado que puedan ser cuestionados. Esta valoración, en cambio, sí puede serlo. De hecho, a la vista está, no es compartida ni por la Abogacía del Estado, ni por la Fiscalía, ni por el gobierno de España… ni por ninguno de los contrapesos y mecanismos de garantías que supuestamente tiene nuestro sistema. Lo cual puede querer decir dos cosas: bien que yo estoy (gravemente) equivocado; bien que la avería institucional, social y política que tenemos en marcha es de dimensiones colosales, porque participan de la misma todas las instituciones, incluidas las que han de hacer de control y contrapeso.
Un último apunte, también a partir de evidencias que nadie puede disputar y que componen parte del conocimiento jurídico compartido por cualquier que haya estudiado esto, sin embargo, por cierto, nos alerta respecto del enorme riesgo que estaríamos corriendo si fuera más bien es lo segundo y no es que yo esté equivocado (y muy solito por ello) sino que la gangrena se ha extendido ya mucho:
– Evidencia 2: Las sociedades que transigen en sus garantías penales y abandonan un respeto estricto a los principios de tipicidad y de reconocimiento de garantías a todos los ciudadanos para pasar a permitir condenas contra los «enemigos del pueblo» sin base legal previa, estricta y escrita suficientemente clara y exhaustiva suelen acabar convirtiéndose en Estados autoritarios y donde las pérdidas de garantías se acaban por suceder, razón por la cual los ordenamientos democráticos modernos son particularmente escrupulosos en este punto.
En este caso, hay que recordar que las teorías schmittianas de «defensa de la Constitución» se basaban justamente en la necesidad de que el Führer, en tanto que depositario y expresión de la voluntad del pueblo alemán, quedara liberado de cualquier atadura formal o interpretativa a la hora de poder aplicar y evolucionar el Derecho, incluyendo la aplicación retroactiva en el sentido interesado del Derecho ya vigente, cuando de ello dependía la defensa del orden establecido, el interés de la nación /patria y, en definitiva, la vigencia del orden legal establecido a partir del puro decisionismo jurídico a cargo del poder establecido (en el caso de la Alemania de los años 30, ya sabemos quién). Estas teorías de defensa de la Constitución se parecen sospechosamente a la fundamentación última que encontramos estos días en quienes defienden, valorativamente, como positiva y saludable la necesidad de no limitar por «excesivos formalismos» las posibilidades efectivas de que nuestro ordenamiento jurídico ha de disponer para defenderse de una agresión que juzgan particularmente grave y sin precedentes (las acciones de los independentistas catalanes).
En definitiva, hace un año se podía ya percibir que íbamos a acabar viviendo y viendo cosas realmente horribles. Estamos en ello de lleno y, lamentablemente, no se atisban muchos asideros que permitan ser optimistas respecto de la evolución futura del conflicto a quienes creemos que, a la larga, el principal damnificado de todo esto va a ser la sociedad española en su conjunto y todo el régimen de garantías establecido, en armonía con el resto de ordenamientos europeos (de los que nos estamos alejando a marchas forzadas), a partir de la Constitución de 1978. En defensa de ese marco jurídico, de ese modelo de convivencia y de los derechos y garantías que reconocen para todos (repito, para todos) los ciudadanos, hay que alzar la voz contra lo que es, sin duda, el más grave atropello a las libertades políticas que se ha producido en los últimos cuarenta años en España. No sé muy bien qué opciones hay de que esto se detenga, ni por dónde pueda pasar la acción ciudadana para impedir el desastre al que nos lleva la entronización en nuestro sistema del Derecho penal del Enemigo como doctrina jurídica dominante asentada en una justificación abiertamente schmittiana. Pero sí creo que lo primero que hay que hacer, ante todo, es denunciarlo públicamente. Lamentablemente, no tengo nada claro que vaya a servir de mucho.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
PS: Si por la razón que sea consideras que tu estatuto personal o condiciones sociales te permiten preocuparte poco de esto de que se protejan derechos y garantías básicas para todos los ciudadanos de modo exigente, porque crees que nunca correrás el riesgo de que esto se vuelva en tu contra (y oye, quizás hasta lo creas con toda la razón) y en consecuencia piensas que todo esto está bien porque, a fin de cuentas, la unidad de España es mucho más importante para ti que algo sin valor como esa cosa de los derechos… entonces tengo una mala noticia para ti: esto que está pasando también es malo para la unidad de España. ¿O acaso crees que una España menos libre y garantista, menos europea y democrática, va a ser más atractiva, también, para los catalanes que cada vez creen menos en el proyecto común? ¿Y acaso piensas que con cada vez más catalanes queriendo la independencia, si son una mayoría sólida que se mantiene estable e incluso crece, sería posible evitar tarde o temprano que la cosa se acabe por romper? Pues eso… (por cierto, que esto último, como creo que es obvio, es una opinión mía, y no tiene más valor que eso, pero en serio, yo me lo pensaría)
Que en España estamos viviendo unos momentos de poca salud democrática y en materia de garantías es algo que parece evidente (y no creo que a ningún asiduo del blog le sorprenda a estas alturas saber que en mi opinión, además, la dinámica es más que preocupante). Las ya enormes dudas sobre la legitimidad (y constitucionalidad) de muchas acciones de estos últimos años, que hemos discutido aquí largamente, se han venido a solapar en estos últimos meses con el empleo de la represión penal contra los independentistas catalanes y sus líderes políticos de un modo que no es difícil calificar como una caída, de hoz y coz, en el Derecho penal del enemigo de rasgos schmittianos. La instrucción que está realizando el juez Llarena en el Tribunal Supremo, dejando irreconocibles todos los principios y garantías del Derecho penal de un Estado democrático (legalidad y taxatividad penales, culpabilidad, presunción de inocencia, uso de la prisión provisional, conciliación de la instrucción penal con los derechos fundamentales y muy especialmente los derechos políticos de los encausados…), es el caso más dramático, por sus perfiles y los revolcones que se suceden desde Europa o incluso desde la fría contabilidad del Ministerio de Hacienda del Reino de España, pero no es el único. Y es que, en todo caso, es ya una opinión bastante compartida entre la comunidad de juristas españoles comprometida con el Estado de Derecho y las libertades que estamos asistiendo a derivas, cuanto menos, inquietantes (si no directamente incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales propios de un Estado democrático, como por ejemplo apunta aquí Julio González, pero viene siendo señalado cada vez por más gente).
La cuestión, con todo, es a mi juicio mucho más abiertamente política que jurídica a estas alturas. Lo que está en juego no son quiebras menores de garantías o que una instrucción pueda estar mal hecha, ni que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya de venir, una vez más, a enmendar la plana a nuestros tribunales por sus excesos reprimiendo las críticas al poder o encarcelando a disidentes. Todo ello es de suyo alarmante y merece un análisis jurídico, sin duda. Sin embargo, por encima de ello, lo que hay no es un problema de interpretación de Derecho sino una sociedad que apoya o consiente estos desmanes impropios de una democracia liberal. Somos una comunidad cívica que está demostrando carecer de anticuerpos para hacer frente a una situación de «estrés democrático» como ésta. Ni oposición política, ni medios de comunicación, ni los»intelectuales» entronizados habituales de la opinión publicada (tan adictos a los manifiestos como son en cuanto alguien que manda lo pide, guardan un escandaloso silencio respecto de estas quiebras) han sido capaces de alertar, criticar o explicar debidamente estos excesos y por qué son muy peligrosos. Fuera del mundo académico, donde la crítica sí es constante y generalizada, y de algunas publicaciones humorísticas y las redes sociales, que no por casualidad son a su vez perseguidas penalmente con una intensidad y rigor inusitados y que plantean también enormes dudas jurídicas, ha primado el silencio cómplice cuando no el aplauso. Lo cual deja en mal lugar a una sociedad que, ante su primera prueba de esfuerzo severa, se ha demostrado incapaz de generar suficientes anticuerpos como para defender algunas de las más básicas líneas esenciales de toda convivencia democrática: los derechos políticos y expresivos de todos los ciudadanos y unas garantías penales mínimas frente a la persecución desde el poder. Afortunadamente, la pertenencia de España a un espacio jurídico y político como es Europa está llamada a ayudarnos a contener los daños. Lo está haciendo ya. Esperemos que sea suficiente. En todo caso, y hasta el momento, ha quedado claro que la debilidad de nuestras propias defensas hace que, desgraciadamente, la solución a estos excesos dependa del antibiótico que nos suministran desde fuera, ya sea en forma de TEDH, ya a través de jueces alemanes en Schleswig-Holstein, ya por medio de magistrados escoceses, suizos, belgas…. y a saber de cuántos países más como la cosa siga.
Esta mala prestación de nuestra democracia reinstaurada en 1977 o 1978, según gustos, con todo, y a pesar de responder a patologías propias de una situación que es exclusivamente española (el enquistado problema catalán) se relaciona con una crisis de los valores democráticos en todo el mundo occidental que, desde hace unos años, es muy comentada. En concreto, el mundo académico liberal anglosajón vive enormemente alterado desde que la para ellos inconcebible sucesión de reveses electorales mayores en sus países (Brexit, Trump) ha puesto sobre el tapete la necesidad de una revisión del funcionamiento de los sistemas democráticos liberales occidentales. No sin demasiado disimulo, aparecen últimamente no pocas voces apuntando a la necesidad de preservar más espacios de la discusión democrática y sus riesgos «populistas», mientras se pone en valor, con indisimulada envidia, el funcionamiento «tecnocrático» de la Unión Europa, ejemplar en esto de alejar cuantas más decisiones del control directo de los ciudadanos, como es sabido. De hasta qué punto esta visión entraña no pocos riesgos, en cualquier caso, ya nos ocuparemos otro día.
Dentro de esta preocupación, es interesante hasta qué punto un libro de dos académicos norteamericanos (Steven Levitsky y Daniel Ziblatt) se ha convertido en el best-seller del año. En su How democracies die?, estos profesores de Ciencia Política en Harvard tratan de explorar cuáles son los mecanismos que ayudan a preservar la democracia allí donde está consolidada y cuáles los riesgos o pautas que suelen darse en los casos de degradación institucional que llevan a países con democracias instaladas y aparentemente funcionales al desastre. Básicamente, consideran esenciales para la preservación de las democracias tanto la tolerancia mutua entre los diversos rivales políticos con independencia de cuán enormes puedan ser sus divergencias en punto a las prioridades políticas de cada cual (mutual tolerance) como la autorrestricción de quienes mandan o ejercen poder institucional a la hora de emplear sus potestades, evitando hacer un uso extensivo de las mismas contra rivales políticos o las posiciones minoritarias, y no digamos ya un uso abusivo (institutional forbearance).
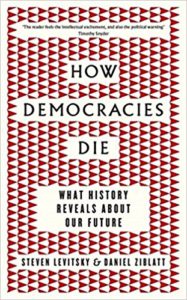
«How democracies die», o cómo unos pérfidos extranjeros se ponen a escribir este libro justo ahora para, como a nadie se le escapa, injuriar a España
No es que Levitsky y Ziblatt sean particularmente osados como tribunos del pueblo, ni ejemplos de radicalismo democrático. De hecho, el libro destila una profunda desconfianza hacia los «populismos», pero también hacia la intensificación de la participación ciudadana y hacia las dinámicas políticas poco mediadas desde las elites. Su receta para preservar la democracia pasa, en gran parte, por asumir que ha de haber unas clases profesionales dirigentes que han de ejercer una función moderadora antes que por creer que el debate democrático más liberal y de base pueda funcionar bien por sí mismo. Y, así, en el libro tenemos sorprendentes loas a ciertos mecanismos de control ejercidos tradicionalmente por grupos económicos y sociales privilegiados, e incluso pasajes que pueden antojarse como festejo en punto a las benéficas consecuencias que, por ejemplo, para los Estados Unidos tuvo el asesinato de algunos peligrosos populistas en el período de entreguerras. Tampoco es que sean analistas ayunos de sesgos, como demuestra la peculiar elección y atención que a lo largo del libro muestran hacia unos países y otros. No es ya que Venezuela represente a sus ojos un clásico ejemplo de democracia totalmente perdida sin igual en los últimos años, sino que también emiten ese juicio sobre, por ejemplo, países como Ecuador e incluso alertan sobre Bolivia. Mientras tanto, Brasil es mencionado únicamente para decir que a lo largo de 2017 ha conservado con todo su vigor unas instituciones exquisitamente democráticas, en lo que es una demostración de miopía fascinante. También en Europa, por ejemplo, habría quien podría cuestionar hasta qué punto su reiteradas críticas a la situación en Polonia o Hungría se compadecen sin incurrir en groseras incoherencias con la afirmación de que en España tampoco hay problema alguno. Y, respecto de nuestro país, el tratamiento que dan al conflicto que acabó con la II República tras el golpe de estado del general Franco en 1936, aunque sumario, refleja una visión profundamente influída por las visiones más conservadoras y sesgadas de quienes leen el conflicto anteponiendo una muy concreta ideología, y que no es que repartan culpas a ambos bandos (many sides!!!) sino que directamente consideran en última instancia más responsables a los partidos republicanos de la situación que acaba dando origen a una dictadura autoritaria de corte abiertamente fascista en sus primeros años que a los propios golpistas. Sin duda, la «provechosa» lectura de Linz, que ellos mismos reconocen en otros pasajes, les debe de haber influido mucho a la hora de interpretar el conflicto español.
Ahora bien, no es preciso estar de acuerdo con todo el libro para reconocer el interés en su evaluación de cuáles son los elementos y circunstancias que suelen anticipar los procesos de descenso a los infiernos de democracias otrora aparentemente exitosas y asentadas. Los diversos indicadores y pautas que se repiten en los casos en que una democracia liberal consolidada se viene abajo no por medio de un golpe de estado violento sino por los excesos, cada vez mayores, de sus autoridades e instituciones resultan de enorme interés para evaluar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España en estos momentos. O, si se prefiere, para ayudarnos a ser conscientes de si hemos de empezar a alarmarnos y reaccionar o no. Y ello incluso aunque los autores no hayan hecho esta evaluación (o la hayan hecho de un modo diferente al nuestro). Como los criterios y valores que aportan son todos ellos cualitativos y no cuantitativos, es inevitable que haya un punto subjetivo en la gravedad que cada uno de nosotros asociemos a cada situación. Asimismo, puede diferir la percepción que tengamos sobre cómo de mal (o de bien) estamos en relación a otros países. Pero incluso asumiendo esta inevitable disparidad de criterios, los indicadores que aporta How democracies die tienen la enorme ventaja de que, al menos, nos indican por dónde suelen venir los problemas. Como mínimo, debieran servirnos a todos para ser conscientes de si, sea la pendiente más o menos pronunciada y grave, estamos o no iniciando la senda que para Levitsky y Ziblatt ha llevado no pocas veces a la destrucción de democracias asentadas.
Una evaluación de la situación en España a partir de los criterios de Levitsky y Ziblatt en “How democracies die»
Lo primero que podemos usar del libro son los indicadores que, a juicio de ambos autores, deberían despertar todas las alertas cuando vemos a un actor político, y no digamos a una autoridad pública (ellos dedican mucha atención, por ejemplo, a la conducta de Donald Trump bajo este prisma), incurrir en ciertas conductas. Es interesante, por esta razón, reflexionar sobre si en España podemos considerar que, en mayor o menor medida, nuestras autoridades e instituciones incurren en algunos de ellos (o muchos) o no. Con todo, conviene hacer dos aclaraciones previas. La primera es que, como es obvio, podemos ir tratando de aplicar también los indicadores a las fuerzas independentistas catalanas (y algo diré también sobre el tema, aunque estas alertas son mucho más relevantes cuando va referidas a la actuación del poder que a la de los movimientos de crítica que están fuera de las instituciones). La segunda, que para hacer una evaluación que tenga algo de sentido hemos de fijarnos en actores institucionales y políticos de relieve, no en individuos marginales, pues en estos reductos más extremos será siempre sencillo encontrar excesos. Si los indicadores tienen algo de utilidad es para identificar cuándo los excesos pueden poner en peligro la democracia, y ello tiene, lógicamente, mucho más que ver con que incurran en estas conductas quienes tienen posiciones de poder político o institucional que con que pueda haber ocasionales estupideces en los márgenes del sistema por actores de segundo y tercer nivel. Hechas estas aclaraciones, podemos analizar los factores que en el libro se detallan como inquietantes. Son, esencialmente, cuatro bloques de conductas.
Como vemos, el primer indicador (ver cuadro adjunto) es lo que Levitsky y Ziblatt llaman «el rechazo a las reglas del juego democrático». En este punto, parece claro que, a día de hoy, en España, tanto las autoridades como el establishment político español no cumplen ni con el punto 1.1 (rechazo al orden establecido) ni con el 1.3 (uso de medios fuera del orden legal para lograr sus fines). Es más, es manifiesto su compromiso, declarativo y político, con el orden establecido y el marco constitucional vigente (otra cosa es que puedan aprovechar en más ocasiones de las deseables su poder para hacer lecturas desviadas del mismo o adulterar sus contenidos, incluso, en ocasiones; pero algo así, en su caso, sería una cuestión distinta y puntuaría en otros indicadores pero no en el de la falta de respeto formal al marco vigente).
En cambio, respecto de los puntos 1.2 (sugerencia de la conveniencia de suspender la vigencia del marco de elecciones y democracia ordinario) y 1.4 (deslegitimación de los resultados electorales cuando no gana quien se desea), a día de hoy, creo que podemos decir en estos momentos que, como mínimo, estamos en una situación de evidente riesgo de que se estén empezando a cumplir, si es que no se cumplen ya. No sólo es cada vez más frecuente la sugerencia, que viene de medios de comunicación establecidos y actores políticos clave, sobre la necesidad de cancelar ciertas reglas democráticas si los resultados no son los deseables, sino que en Cataluña, a la postre, la activación del 155 CE, en los perfiles en que se ha producido y tal y como ha evolucionado en paralelo a la instrucción del Tribunal Supremo, ha llevado finalmente a la práctica de entender que la autonomía en Cataluña sólo se devuelve y se acepta que haya gobierno si es un «gobierno que cumpla con las reglas del juego», aunque ello haya llevado a no permitir la investidura de quienes ganaron las elecciones, produciendo el efecto práctico de cancelar los efectos de las elecciones (al menos, por el momento). También se habla con frecuencia de la conveniencia de ilegalizar a los partidos políticos indepedentistas (o sólo a algunos de ellos, a los más irredentos), posición cada día más habitual, vinculando esta medida a sus posiciones políticas y no tanto al empleo de medios violentos. Es cierto, sin embargo, que el gobierno de España en sí mismo, hasta la fecha, ha mantenido cierta prudencia al respecto, aguantando las embestidas de parte de la opinión pública y ciertos partidos que exigen caer de lleno en lo que según Levitt y Ziblatt sería un rasgo paradigmático de gobierno autoritario de los que ponen en claro riesgo la democracia.
Por último, y respecto de las afirmaciones sobre la falta de legitimidad de las victorias es manifiesto que éstas son la norma desde hace tiempo respecto de las sucesivas victorias electorales independentista. Las apelaciones a que no participa todo el mundo y no se refleja bien el sentimiento del cuerpo electoral, a que el sistema electoral está adulterado o a que los resultados no debieran ser válidos porque hay un clima de amedrantamiento que impide votar con libertad, al supuesto adoctrinamiento en las escuelas o al que supuestamente hace a diario TV3, por muy ridículas que sean y fáciles de desmontar, son desgraciadamente reflexiones mainstream en la España de hoy. De nuevo, sin embargo, el gobierno de España, al menos hasta la fecha, ha sido más prudente en esta materia que una opinión pública y, sobre todo, publicada, absolutamente enloquecida y que con su actitud supone un claro y grave riesgo para la democracia, como nos dirían Levitsky y Ziblatt.
La conclusión respecto de este primer criterio es pues sencilla: cumplimos sin duda el punto 1 si atendemos a lo que leemos en los periódicos o nos fijamos en el debate político, con actores dominantes y medios de comunicación que exhiben un compromiso más bien débil con ciertas reglas básicas del juego democrático. En cambio, el gobierno, al menos hasta la fecha, ha puesto un bemol a esta deriva, aunque se haya dejado arrastrar sin duda por ella mucho más de la cuenta y de lo que sería deseable. Respecto de los indepes, por su parte, es más que obvio que ellos sí quedarían claramente reflejados en el punto 1.1 (su rechazo a la Constitución es indubitado).
El segundo grupo de situaciones que a juicio de los autores de How democracias die permite enjuiciar una democracia como en grave riesgo de desintegración tiene que ver con que se generalice la existencia o no de manifestaciones de rechazo de la legitimidad política de los oponentes (ver cuadro adjunto). En este caso, a diferencia de las salvedades que he hecho respecto del primer grupo de situaciones, hay pocas dudas, la verdad, sobre hasta qué punto la dinámica política española actual está gravemente envenenada. Podemos decir sin temor a correr demasiado riesgo de ser contradichos que a día de hoy gobierno, autoridades y establishment españoles, respeto de los independentistas catalanes, cumplen de lleno los puntos 2.1 (descripción del rival como subversivo), 2.2 (identificación del rival con un riesgo para la subsistencia de la nación), 2.3 (criminalización de los rivales políticos) y 2.4 (sugerencia de que los oponentes políticos trabajan para beneficiar a potencias extranjeras o por cuenta de ellas). Todas y cada una de estas perversiones, que en tan grave riesgo ponen la convivencia democrática, son moneda corriente hoy en España y forman parte de la descripción que de ordinario reciben los separatistas catalanes por medios y clase política españoles. Es obvio, como no puede ser menos, que podemos discutir sobre cómo de grave es la situación descrita y a qué grado de degradación hemos llegado, como también lo es que encontramos matices en estos juicios dependiendo de partidos y sensibilidades. Pero la línea general es más que obvia entre el establishment español de nuestros días (por su parte, los indepes respecto de esto parecen ser mucho más prudentes, la verdad, aunque también es indudable que muchos de ellos cumplen el 2.2 en sus versiones exaltadas).
Así, no parece que quepan muchas dudas sobre el cumplimiento del punto 2.1. El 2.2 también parece claro, basta con atender a todas las chorradas diarias que hemos de leer y escuchar sobre el deseo de los catalanes de “destruir España”. Del 2.3 mejor no hablar demasiado estos días, con las causas por rebelión por las que aquí se piden hasta 40 años de cárcel y por las que se tiene a varios políticos electos en la cárcel que, sencillamente, ¡ningún otro país de la UE ve legales ni defendibles ni siquiera indiciariamente (que ya tiene tela, la cosa, dada la normal deferencia entre Estados en estos casos! Y es que en este punto, por increíble que parezca, incluso cumplimos con el extravagante punto 2.4. Basta ver a estos efectos toda la ridícula obsesión de medios como El País y ministros como los actuales titulares de Defensa o de AAEE sobre la injerencia de Rusia en todo el proceso.
Conclusión: desgraciadamente a día de hoy en España podemos dar por verificados de lleno, claramente y sin frenos todos los elementos del segundo punto de riesgo de liquidación de la democracia que señalan Levitsky y Ziblatt, como consecuencia de haber caracterizado (y, además, ojo, lo que es mucho más grave, haber actuado a continuación en consecuencia) a los rivales políticos que están planteando un problema meramente político al poder establecido como posiciones políticas fuera del normal juego democrático y que merecen todo tipo de represión y evicción de la esfera pública. Por triste que sea tener que hacer esta evaluación, y por mucho que en esto, como en todo, puede haber grados y podríamos estar (o llegar a estar) todavía mucho peor (así como es cierto que hay países, no democráticos, claro, con situaciones mucho más graves), creo sinceramente que esta afirmación permite poca réplica.
El tercer grupo de indicios de hundimiento democrático que manejan los autores se refiere a la tolerancia o incentivo de la violencia política por parte de los políticos y autoridades. Afortunadamente, creo que es justo decir que a día de hoy en España no tenemos elites políticas o autoridades institucionales, ni en el lado español ni entre los líderes independentistas catalanes, que estén en ningún caso incentivando o justificando comportamientos de esa índole. Se trata, sin duda, de una muy buena noticia dentro del panorama deprimente general en que estamos, dado que es probablemente el único de los cuatro grandes grupos de indicadores donde se puede hacer esa afirmación. El rechazo a la violencia es, por ello, el más claro e importante valladar (por no decir también que el único) que ha demostrado tener nuestra democracia frente a una involución peligrosísima. Por esta razón es tan importante, a mi juicio, preservarlo a toda costa y condenar o alertar incluso frente a aquellos excesos que no vienen exactamente del poder que pueden parecer más nimios.
Porque sí es cierto que, sin haber violencia, hay de vez en cuando salidas de tono (y en ocasiones de gente relevante, como el artículo de El Mundo que no hace nada se vanagloriaba de tener a los independentistas catalanes atemorizados a base de palizas; o las recurrentes chorradas de Jiménez Losantos y alguna cosa más). Ahora bien, y afortunadamente, creo que es justo decir que la apelación a la violencia, más o menos velada o por el contrario más directa, contra el adversario político no es la norma en España. Hay un gen pacifista muy profundamente implantado en la sociedad española post 1975, lo que es sin duda una de las mejores cosas que tenemos como país, que haría que cualquier llamada a la violencia política sea rechazada casi instintivamente por casi toda la población (y también puede decirse lo mismo, claro, de los indepes, que en esto son profundamente españoles, y para bien). ¡Menos mal!
Con todo, y dado lo esencial que es conservar esta línea de defensa, hay que señalar algunas manifestaciones preocupantes, empezando por el discurso del Jefe del Estado del 3 de octubre de 2017 que, en un uso a todas luces políticamente inapropiado y probablamente excesivo en términos estrictamente constitucionales de sus funciones, hizo un velado llamamiento a la justificación de la violencia si fuera necesaria para «restaurar el orden constitucional» (en su peculiar declinación de defensa a ultranza de la unidad de la patria) en Cataluña. Igualmente, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan hecho durante estos meses ciertas manifestaciones, con banderas y despedidas al grito de «a por ellos» es algo desafortunadísimo que habría que evitar a toda costa que se volviera repetir y por lo que deberían haberse tomado medidas internas inmediatamente. Asimismo, hay una manifiesta desproporción en el tratamiento que medios y, lo que es más grave, policías y jueces dan a algunos pequeños episodios de violencia frente a otros que debería atajarse cuanto antes. Porque, si no se condena y se comienza a analizar la violencia contra un bando y no se persigue a quienes así actúan cuando lo hacen contra los enemigos del poder, se está empezando a empedrar un camino que lleva a lugares muy inquietantes.
Con todo, afortunadamente y como decía, no creo que cumplamos en ningún caso con este tercer bloque de indicios (en gran parte porque, afortunadamente, el gobierno de España democráticamente elegido es quien dirige la política del país, así preservada de los impulsos de un Jefe del Estado manifiestamente poco ligado a consideraciones democráticas, también, en su visión de este conflicto y en cuanto a su visión sobre la legitimidad del recurso a la violencia para atajarlo). Y ello aunque es imperativo empezar a exigir a policías, jueces y medios de comunicación que se tomen con la seriedad debida la reacción y condena frente a los actos de violencia que ya se dan, aunque sean poco importantes de momento y aunque en ningún caso cuenten con el apoyo y aliento institucional.
Por último, el cuarto grupo de indicadores de peligro del libro se refiere a la facilidad y alegría con la que se está dispuesto a liquidar o restringir derechos políticos de los que no piensan como toca, como considera la mayoría o, más crudamente (que es lo que suele pasar), sencillamente como entiende oportuno el poder. De nuevo, y desgraciadamente, es bastante fácil afirmar que la España de nuestros días también cumple con creces este indicador y debiéramos estar extraordinariamente alarmados por ello.
El criterio 4.1 de Levitsky y Ziblatt (aprobación de leyes para reducir libertades tanto políticas como expresivas de los rivales políticos), de hecho, parece casi una descripción exacta del tipo de legislación que han estado aprobando PP, PSOE y C’s, por medio de sucesivos pactos de Estado y reformas varias en los últimos años. Todo ello ha producido un legado de normas represivas, ya en vigor, y que en su día, lamentablemente, sólo criticamos los «sospechosos habituales». Estas leyes, además, están siendo interpretadas de forma más que expansiva (y desequilibrada hacia sólo un lado) por nuestros tribunales, restringiendo con ello todo tipo de derechos civiles políticos básicos en cualquier democracia… sólo a ciertos ciudadanos. Se trata de una situación muy, muy preocupante. Y más aún lo es, a mi juicio, y como he dicho al principio, la práctica inexistencia de anticuerpos que se han generado de forma natural, de momento, en nuestros medios de comunicación, opinión política u «opinadores» habituales (la opinión publicada en España es de una dependencia del poder y sus visiones absolutamente insólita en el entorno europeo) frente a esta situación.
Así, las acciones a que se refiere el punto 4.2 (amenaza de acciones legales contra los rivales políticos y los grupos sociales que los apoyan) no sólo es que sean también posibles en grado de amenaza, sino que ya se han llevado a la práctica. Las medidas penales adoptadas contra políticos electos catalanes, raperos o tuiteros críticos con el poder o la monarquía, manifestantes que exigían la libertad de ciertos presos o asociaciones independentistas, etc. son ya demasiadas como para poder conjurar una legítima y onda preocupación. Inquietud que es si cabe mayor si pensamos que todas ellas han sido adoptadas con amplio apoyo no sólo del gobierno y sus socios sino incluso de medios de comunicación en principio de otro espectro (El País o la Ser, por ejemplo, se han significado activamente en un apoyo cerrado a las tesis de la conveniencia de prohibir la acción política independentista, la expresión de estos objetivos y el encarcelamiento de sus líderes), partidos de la oposición (recientemente el mismísimo líder de la oposición, Pedro Sánchez, se pronunciaba contra los CDRs catalanes denunciándolos como sediciosos y violentos, p.ej., dando pábulo y cobertura así a una inmediata acción judicial de fiscalía contra algunos de sus miembros nada más ni nada menos que con cargos de terrorismo) e “intelectuales” orgánicos al uso. Como vemos, respecto de este punto, de nuevo, la capacidad de la sociedad civil española de generar “anticuerpos” frente a las derivas autoritarias ha sido muy limitada, por no decir nula.
Curiosamente, en cambio, el punto 4.3 (loas a modelos represivos extranjeros) no se cumple en ningún caso. Es una paradoja española muy interesante, de hecho, que cuando son otros los que en otros países desarrollan conductas autoritarias que aquí internamente, en cambio, son firmemente apoyadas… ¡suele verse como algo muy malo!)
Como conclusión respecto de este último grupo de indicios, el juicio no puede ser más deprimente. La criminalización de los rivales políticos ha llevado a la adopción de medidas, muy severas, de restricción de libertades y derechos políticos. El extremo máximo, de hecho, es mantener en prisión provisional a líderes electos e, incluso, vedarles la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y presentarse a investiduras en contradicción con todo el Derecho español vigente y la jurisprudencia constitucional consolidada. En algunos casos, por ejemplo, el mero hecho de ser diputado o presentarse a la investidura ha llevado a la prisión. Incluso, como ocurrió con Jordi Turull, de una forma tan escandalosa como incrementando las medidas cautelares y decretado prisión provisional sólo cuando podía verificarse su investidura como president de la Generalitat (el juez dictó prisión provisional, cuando antes había considerado esta medida cautelar innecesaria, sólo tras un primer voto de investidura en el que no alcanzó la mayoría requerida, horas antes de que fuera a lograr la necesaria en una segunda sesión). Resulta difícil exagerar el escándalo democrático que este tipo de situaciones suponen.
Una conclusión inquietante… y un modesto apunte sobre la búsqueda de posibles remedios
Con los matices que se quieran, es evidente que la situación democrática de España a día de hoy no es nada buena. Podemos discrepar respecto a cómo de empinada es la pendiente por la que nos estamos dejando llevar, o sobre cuánto camino llevamos recorrido y hasta qué punto estamos cerca de tocar fondo, pero que nos hemos adentrado por terreno resbaladizo está fuera de toda duda. Gobierno, autoridades, elites, medios, intelectuales orgánicos y los siempre dispuestos voceros de servicio cumplen a día de hoy con demasiados de los criterios que Levitsky y Ziblatt listan para ayudarnos a identificar cuándo han de saltar las alarmas. Que nos salve, de momento, el muy extendido y compartido rechazo entre la población española a la violencia y que el gobierno de España haya mantenido, dentro de lo que cabe, una actitud más prudente que la opinión publicada y las demandas de ciertas elites no es suficiente, aunque aporte elementos tranquilizadores y, quizás, pueda ayudar a atisbar un camino de salida, para evitar que el juicio haya de ser muy crítico.
Hay que tener en cuenta, además, que Levitsky y Ziblatt señalan también que las democracias, cuando son contaminadas por pulsiones autoritarias, suelen acabar teniendo líderes que cometen tres grandes pecados: comprar al árbitro (haciéndose con el control directo o indirecto de las instituciones de fiscalización, especialmente de las más importantes cortes de justiciad país o de sus medios de comunicación más potentes), expulsar a las estrellas de los equipos rivales (por ejemplo, metiendo en la cárcel a los líderes políticos más populares de entre quienes defienden otras posiciones) y cambiando las reglas del juego a mitad de partido (modificando leyes electorales o reescribiendo el código penal para alterar lo que se puede o no hacer, lo que es legal o no, como manifestaciones de lucha y oposición política).
Si añadimos estas tres dimensiones a las consideraciones ya realizadas, el juicio que hemos de hacer sobre la situación en España y las posibilidades de salir con bien de la misma es si cabe más sombrío. No tanto porque el problema se agrave, que también, como porque la degradación en estos elementos elimina capacidad de defensa y respuesta a la democracia cuando es atacada (por ejemplo, Levitsky y Ziblatt se congratulan de cómo por esta vía se han contenido ciertos posibles excesos de Trump o cómo la opinión publicada de los Estados Unidos sí cuenta con grandes medios que expresan opiniones sustancialmente diferentes a las que pretende imponer allí su poder ejecutivo). Sin pretensión de exhaustividad, tengamos simplemente en cuenta que, en España, por contra:
Todas estas señales de alarma debieran ser suficientes para que reflexionáramos seriamente sobre la necesidad de una respuesta política en la que hemos de ser protagonistas todos los ciudadanos que apreciamos y valoramos la democracia española frente a quienes la están destruyendo. Hemos de denunciar estos excesos y las defensas que día tras día se producen en tribunas públicas de medidas lisa y llanamente autoritarias, impropias de una democracia garantista y de un Estado liberal de Derecho. Para lo cual, como dicen los autores de How democracies die, resulta esencial asumir esa tolerancia mutua y cierta restricción en el ejercicio del poder contra el adversario político que ha de estar en la base de toda convivencia democrática.
Los españoles hemos de asumir que a los conflictos sociales como el que tenemos en España hay que darles cauce político, lo que requiere con urgencia volver a aceptar resultados democráticos con normalidad, eliminar la persecución de rivales políticos y reconocerles legitimidad, derogar todas las restricciones de derechos civiles y políticos de los últimos tiempos… y lograr que una mayoría significativa de la sociedad vuelva a defender estos postulados. Porque una de las cosas más preocupantes de lo que cuentan Levitsky y Ziblatt en su libro es que si no hay respuesta desde la sociedad de oposición a las derivas autoritarias, si una amplia mayoría de voces autorizadas las apoyan, si no aparecen críticos y los controladores fallan (tribunales complacientes, medios adictos…), entonces las posibilidades de parar una deriva de esta naturaleza son mucho menores (aunque ellos no analizan en detalle casos de quiebras dentro de estructuras como la UE, que en principio debiera ser un importante freno para evitarlas). Es decir, que esto o lo paramos desde la propia sociedad española y asumimos que hemos de arreglarlo con diálogo, aceptando al adversario, y dándole voz… y voto, o se nos irá de las manos muy probablemente.
Obviamente, una vez solucionado el lío en que nos hemos metido solitos, habrá que acabar hablando respecto de cómo solucionar los problemas de fondo, y entre ellos los que han dado lugar a la crisis catalana. Que, a fin de cuentas, es de lo que va y para lo que sirve una democracia: de poder hablarlos, discutirlos, tratar de arreglarlos y, si no nos ponemos de acuerdo, pues votarlos y asumir con naturalidad que, respetados los derechos y garantías básicas de todos, a veces se gana y a veces se pierde y que nuestras preferencias no serán siempre las que se habrán de imponer, pero que mejor resolver los conflictos así a acabar en una espiral represiva, autoritaria y quién sabe si a la postre también violenta que siempre, pero siempre, acabará entre mal y muy mal.
Ayer varios juristas dedicados a la Universidad, compañeros de Derecho administrativo y Derecho constitucional, presentaron la que quizás es la primera propuesta de reforma constitucional «con cara y ojos», esto es, suficientemente clara en sus formulaciones e ideas-fuerza como para que podamos comentarla, y criticarla, con un mínimo fundamento. Los medios de comunicación han dado, por lo demás, un amplio tratamiento a la puesta de largo de la misma (la presentación de la propuesta es, por ejemplo, portada de la edición de hoy de El País), lo que quizás avala la intuición de que hay no poca necesidad social de empezar a hablar del tema de verdad. De que, como diría aquél, ya es hora de tomarnos la reforma constitucional en serio.
Estas Ideas para una Reforma de la Constitución, que pueden encontrarse aquí en su integridad, están colectivamente firmadas por Santiago Muñoz Machado, Eliseo Aja, Ana Carmona, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Víctor Ferreres, Javier García Roca, Alberto López Basaguren, José Antonio Montilla Martos y Joaquín Tornos. Da la sensación, leído el texto y vistas las crónicas del evento, de que hay cierto protagonismo de Muñoz Machado liderando el grupo, no sólo porque figure como primer firmante (alterando el orden alfabético en que aparecen los demás) del texto o por su activismo reciente lanzando propuestas de reforma constitucional o comentarios sobre la cuestión catalana (como el reciente monográfico de El Cronista de El Estado Social y Democrático de Derecho, donde yo mismo realicé una modesta cronología del conflicto en sus planos jurídico y político), sino porque en muchas de las propuestas y líneas marcadas por el documento se atisban con claridad ecos de reflexiones y propuestas de reforma ya contenidas en su Informe sobre España, con algunos de los matices y añadidos que aparecían en su libro posterior sobre Cataluña y las demás Españas (o quizás esto se debe a que mi juicio está contaminado por esas lecturas y reflexiones y veo relaciones donde a lo mejor no hay tales). En todo caso, creo que sí resulta interesante releer tanto los textos contenidos en ambas obras como las críticas que en su momento se les pudo hacer a efectos de entender algunos de los elementos de la propuesta o de intuir algo de su trasfondo y posible desarrollo. Más allá de ese posible origen, la propuesta, no obstante, es si cabe más potente políticamente de lo que eran esas obras y se ve sin duda muy enriquecida por venir completada por otros colegas, de más que notable trayectoria y profundidad analítica, primeros especialistas todos ellos, además, en algunas de las cuestiones que más desarrolla el documento. En definitiva, la propuesta es realizada y presentada por un grupo cuya relevancia hará, no me cabe duda, que algunas de las líneas marcadas por el documento articulen buena parte del debate político que sin duda tarde o temprano vendrá sobre esta cuestión.
Por esta razón, resulta interesante, a mi juicio, ubicarlas también jurídicamente, y comentarlas un poco desde ese plano, siquiera sea brevemente y de forma muy sumaria, aprovechando su presentación. Los contenidos del documento son muchos, pero me voy a centrar en los que, al menos a mi entender, constituyen sus líneas esenciales en cuanto a propuestas concretas de cambio, más allá de otras interesantes y lúcidas reflexiones que contiene el texto. Éstas creo que pueden condensarse en:
- Una propuesta de nueva redelimitación de las competencias entre el Estado y las CCAA en la Constitución, que parece esencialmente destinada a garantizar y asegurar la posición jurídica del Estado y que por ello se completa atribuyéndole más margen de maniobra en situaciones de conflicto competencial (empleando también algún mecanismo jurídico adicional para acabar de completar este efecto);
- Diseño de un nuevo modelo de Senado, de naturaleza más ajustada a la que es propia de los sistemas verdaderamente federales de reparto del poder.
- Tratamiento del hecho diferencial catalán dentro de los marcos ya conocidos, propios de la Constitución del 78, aunque abriendo la posibilidad de que una Disposición Adicional específica recoja algunas singularidades catalanas, lo que se completa con la necesidad de recuperar algunas de las novedades en su día contenidas en el malogrado Estatuto de Cataluña de 2006 que fueron expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico por la STC 31/2010.
- Negativa a considerar como posible dentro del orden constitucional de 1978, y tampoco conveniente al hilo de una posible reforma del mismo, la realización de un referéndum sobre la permanencia en España (o como España) de partes del territorio nacional. La pregunta a los catalanes sobre su comodidad o no dentro del pacto constitucional se ha de realizar, a juicio de los proponentes, al hilo de las reformas constitucionales y estatutarias que se puedan suceder, pero no cabría preguntar a la población sobre la cuestión más allá de en estos casos (en que se realizaría de forma, como es obvio, indirecta).
1. Redelimitación de las competencias entre Estado y Comunidades Autónomas
Quizás por deformación profesional, o por falta de gusto por la épica nacional y la retórica al uso, me parece relativamente poco importante que los Estatutos de Autonomía se llamen así o pasen a denominarse «Constituciones», que las Comunidades Autónomas puedan ser consideradas a partir de un momento dado como «Estados» o que la Nación sea Una, Trina o Plurinacional y Pluscuamperfecta. En cambio, me resulta más interesante y creo que es la verdadera clave de todo sistema de ordenación territorial del poder el concreto reparto del mismo que detrás de estas denominaciones se pueda esconder. Algo que, inevitablemente, pasa por la identificación (más o menos precisa y acertada, dentro de lo posible) de los ámbitos específicos en que el poder central y los entes territoriales tendrán reconocida capacidad efectiva para actuar y adoptar decisiones, articulando políticas propias. En este sentido, el informe considera urgente «clarificar» el reparto competencial en su §15. Para los autores de la propuesta, un elemento muy negativo del actual sistema es la supuesta inconcreción del reparto realizado por el art. 149.1 CE, así como la escasa claridad en la delimitación de las competencias compartidas bases-desarrollo, que han llevado, a su juicio, a que primero las CCAA se excedieran a la hora de regular pero también a que en la actualidad veamos una «expansión ilimitada de dichas bases hasta agotar el Estado la regulación de materias de competencia autonómica». Todo ello con el añadido de que, a la postre, quien inevitablemente tiene la última palabra sobre quién es o no competente en cada caso y ante cada concreto conflicto acaba siendo, a la postre, siempre el Tribunal Constitucional. Para solucionar estos problemas su propuesta es sencilla:
(§15): Para superar este modelo podría plantearse la constitucionalización del reparto sobre la técnica federal clásica que fija en la Constitución las competencias que corresponden al Estado (Federación) y deja las restantes a las Comunidades Autónomas (Estados, Länder), sin perjuicio de algunas cláusulas generales, como la prevalencia, que reduzcan la conflictividad actual (art. 148, 149 y 150 CE). Una mayor concreción constitucional del reparto garantiza su estabilidad y, por ende, la seguridad jurídica.
A mi juicio, en un asunto tan nuclear como éste, donde en la práctica se acaba jugando la partida clave sobre qué es de verdad la autonomía de nuestras entidades subestatales y cuáles son sus posibilidades y límites, resulta difícil ver en la propuesta transcrita una mejora de fuste respecto de lo que ya nos ofrece la Constitución. En la práctica, el sistema del 149 CE ya funciona, de facto, y así viene siendo desde hace años, con la técnica federal arriba señalada. Las innumerables sentencias del Tribunal Constitucional que tenemos en materia de competencias, y que con cada vez más frecuencia en las dos últimas décadas invalidan normas autonómicas sin cuento, no lo hacen porque las CCAA hayan regulado esas cuestiones sin tener base competencial por no haberlas asumido en sus Estatutos, sino porque al hacerlo han invadido competencias que el TC entiende reservadas al Estado por formar parte de la interpretación de los contenidos del 149.1 CE que en cada momento realiza el propio órgano (o, alternativamente, de lo que en cada caso entiende como materia «básica» en las competencias compartidas). No acierto a ver ni las diferencias mínimamente relevantes con la situación actual que se derivarían de la propuesta ni tampoco logro entender en qué medida puede decirse que nos falte a día de hoy una lista «concreta» de competencias estatales en la CE.
En fin, por concretar mi posición, y a pesar de que soy consciente de que hay muchos partidos políticos españoles llevan años argumentando que hace falta una reforma constitucional que establezca tal lista, me parece complicado persuadir a nadie que lea con detenimiento el mencionado precepto de que ésta no existe ya. Cuestión diferente es que la lista en cuestión no guste. O que no se comparta cómo la interpreta, una vez ya existe, el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, a los redactores del Estatuto catalán no les satisfacía cómo se estaba interpretando (expansivamente) el 149.1 CE y pretendieron «blindar», sin éxito, una lectura del mismo que dejara mucho más espacio a la acción autonómica. Algo que la STC 31/2010 se encargó de dejar claro que en modo alguno vinculaba al Tribunal Constitucional, desbaratando toda pretensión de blindaje. Del mismo modo, sería posible tratar de rectificar la lista actual, ampliando competencias estatales o restringiéndolas, intentando poner coto a lo que se considera «básico» o, por el contrario, dándole más recorrido. Todo ello se puede intentar, pero a la postre en ninguno de esos supuestos estamos negando que haya una lista, sino que no nos gusta cuál sea ésta o, las más de las veces, simplemente cómo se interpreta.
Pues bien, y respecto de esta cuestión, ¿en qué sentido opera a la postre la propuesta presentada? Lo cierto es que resulta fácil decirlo, dado que no aparece de forma clara y taxativa un juicio sobre la conveniencia de ir hacia un lado o hacia otro, pero lo que no da la sensación en ningún momento es de que al pedir mayor claridad se esté abogando por restringir o limitar las competencias estatales (en este sentido me guío, dado que la propuesta es modesta a la hora de aclarar este punto, por lo que por ejemplo ha venido publicado Muñoz Machado en su obra previa, arriba reseñada, muy coincidente en lo esencial con los planteamientos que ha acabado reflejando la propuesta). Tampoco la mención expresa a la importancia de la cláusula de prevalencia del Derecho estatal va en la dirección de garantizar un mayor ámbito de autonomía a las Comunidades Autónomas, sino más bien al contrario. A cambio, sí parece que los proponentes estiman excesivo el desarrollo de las competencias básicas estatales que hemos visto en los últimos tiempos, aceptado por el Tribunal Constitucional con entusiasmo, y que son conscientes del problema político que crea y hasta qué punto coarta el efectivo ejercicio de una autonomía política real, con las consecuencias vistas en Cataluña en forma de progresivo desapego de parte de la sociedad catalana a medida que se suceden las anulaciones de normas acordadas por sus representantes democráticos sobre las más variadas cuestiones. Para afrontar este problema proponen una solución imaginativa y civilizada, más procedimental y política que jurídica, en forma de sistema de delimitación de lo básico en el que el Estado habría de recabar, al menos, la opinión de las CCAA antes de aprobar las normas correspondientes. No tengo muy claro que el sistema pueda servir de efectivo límite a la expansión de las mismas, en las coordenadas políticas e institucionales de la España actual, pero algo es algo. Al menos, se identifica el problema en sus justos términos (problema que sigue sin ser asumido en muchos foros políticos aún a día de hoy, donde se cultiva la especie de un supuesto caos legislativo en España por culpa de la manga ancha con la que se consiente que las CCAA metan mano en casi cualquier materia con ligereza y sin constreñimiento alguno) y se trata de proponer una solución que muy probablemente funcionaria en un contexto en que todos los actores (y especialmente el Estado y el Tribunal Constitucional, que a fin de cuentas son quienes seguirían teniendo la sartén por el mango) se tomaran en serio eso de la lealtad federal. He ahí también, como es obvio, su mayor debilidad.
En todo caso, lo que sí resulta difícil, por no decir imposible, es pretender que el Tribunal Constitucional deje de ser el árbitro de estos conflictos. Es, sencillamente, inevitable que lo sea. Y, a la postre, su actuación no puede sino depender de los equilibrios políticos que determinan su composición y condicionan su trabajo. Sólo con un Tribunal con otra cultura federal y quizás con otra composición (en otra parte de la propuesta sus autores, muy sensatamente, hacen referencia a la necesidad de asumir que tenemos un problema de efectiva representación de las diversas sensibilidades territoriales en el órgano y que se habría de actuar cambiando cosas también ahí) se puede lograr que un esquema como el planteado funcione. Porque a la postre, y tanto con el actual texto de la Constitución como con cualquier otro que podamos tener sustituyendo al actual listado del art. 149.1 CE, la interpretación que haga el Tribunal de los títulos competenciales estatales siempre puede ser más generosa o menos, desentendiendo estos equilibrios y su visión como órgano federal o no. Por ejemplo, su más reciente doctrina, que no tiene visos de que vaya a cambiar en un futuro próximo, que da cada vez más y más poder al Estado por medio de una serie títulos competenciales horizontales (1491.1.1ª, 149.1.13ª, 149.1.14ª…) que permiten actuar sobre prácticamente cualquier materia, bien para proteger la igualdad de los ciudadanos, bien para garantizar la estabilidad económica o el equilibrio presupuestario, en lo que constituye el hit más potente de su reciente jurisprudencia, tiene un cariz recentralizador indudable cuyos efectos han permitido una mutación constitucional de nuestro sistema de gran profundidad (que explica en gran parte el Estatuto de Cataluña de 2006 como respuesta, fallida, a una dinámica constitucional que, además, desde 2010 no ha hecho sino acelerar). Pero, y es relevante recordarlo, esa mutación no ha necesitado de ninguna reforma, sino simplemente de un Tribunal cómodamente asentado en visiones cada vez más centralistas, apoyadas por los grandes partidos políticos que nombran a sus miembros y, a su vez, determinan también la evolución de la legislación básica del Estado. No se ve (o, al menos, yo soy incapaz de ver) cómo a partir de la propuesta de reforma presentada pueda contenerse, limitarse o controlarse esta evolución.
No me da la sensación, pues, y a fin de cuentas es uno de los elementos esenciales (si no, directamente, el elemento nuclear central) con el que será juzgada desde Cataluña cualquier propuesta de reforma constitucional, que con la presentada sea sencillo que se acaben deduciendo ni un mayor espacio para la acción autonómica, ni una mayor garantía de sus competencias, ni tampoco un mecanismo de contención de la conflictividad caso de que el Estado siga haciendo un uso generoso, y políticamente avalado por amplias mayorías políticas, de sus competencias horizontales para predeterminar con exhaustivo detalle prácticamente toda acción autonómica, incluso dentro del ámbito de sus supuestas competencias.
2. Un Senado federal
Mayor concreción tiene la propuesta a la hora de perfilar una reforma de la Cámara Alta que la convertiría en un Senado de tipo federal semejante al Bundesrat alemán. Lo que no se puede decir de la misma en este punto, eso sí, es que sea particularmente novedosa u original. Lo cual no es un defecto, sino una virtud, pues muestra que ha recogido, y bien, lo esencial de las muchas propuestas que se han venido haciendo sobre estas cuestiones por parte de muchos académicos desde hace ya muchos años. Y es que desde hace al menos dos décadas no son pocos los juristas que han venido proponiendo una reforma de este tipo y fundándola en muy buenas razones (por ejemplo, reiteradamente y con un estudio constitucional cuidadoso, lo ha hecho Eliseo Aja, uno de los firmantes, en obras como los Informes sobre CCAA que dirige desde los años 90). Básicamente, se suele apuntar, con toda la razón, que el Senado español no cumple otra función que duplicar innecesariamente debates que, por ya producidos en el Congreso, no tienen en la práctica relevancia alguna, mientras que por estar dedicado a y diseñado para ello no aporta nada a la hora de articular efectivamente el debate en clave territorial. Sirva a estos efectos de ilustración el reciente ejemplo proporcionado por la aplicación del 155 CE, que tantos comentaristas nos han recordado que es «sustancialmente idéntico a su equivalente alemán» (el art. 37 de la GG). Lo cual es, cómo no, cierto. Sin embargo, también lo es, y en cambio no se ha comentado tanto, que el órgano que autoriza al gobierno la adopción de las medidas correspondientes es totalmente distinto en España (una cámara parlamentaria que replica al Congreso pero, además, con un sesgo mayoritario considerable) y en Alemania (un consejo donde están representados los gobiernos de los diferentes Länder a partir de una lógica política intergubernamental y donde las mayorías pueden ser muy distintas a las del parlamento, como de hecho es frecuente que ocurra y, por ejemplo, habría sido el caso en España para decidir la aplicación del 155 si el Senado hubiera tenido esa estructura). Es decir, que por su propia composición, los debates y la toma de decisiones son diferentes, porque los actores son otros y operan en otro plano. En España, en cambio, la capacidad efectiva de interlocución, debate, parlamento o acuerdo de las CCAA fue y es inexistente en este y cualquier otro proceso. ¡Ni siquiera Cataluña y sus instituciones tuvieron nada que decir! Más allá de este caso concreto, pero que ilustra a la perfección el hecho de que, con la única diferencia de las mayorías políticas, que decida el Senado es políticamente equivalente a que lo haga el Congreso, sin aportar nada más, es obvio que no tenemos una segunda cámara que complete, y aporte una visión territorial diferenciada a, lo que decide la primera. A juicio de los proponentes, por ello, habría que modificar nuestro Senado para «federalizarlo», lo que permitiría suplir una de las grandes carencias de nuestro sistema constitucional:
(§17): En cambio, la función principal que puede corresponder a un Consejo territorial como el alemán es facilitar la participación de los territorios en las decisiones princi- pales del Estado y permitir la coordinación de éste con las Comunidades al máximo nivel de decisión. Justamente, cubrir la gran deficiencia del sistema autonómico: la falta de un sistema coherente de gobierno que relacione a las Comunidades Autónomas entre sí y no sólo a cada Comunidad con el gobierno central, como ha sucedido hasta ahora.
Se trata, sin duda, y como ya se ha dicho, de una reforma necesaria. La crítica de los proponentes es justa; su solución, sensata. Ahora bien ,y siendo importante una mejora de la coordinación y que exista un espacio de comunicación estable y funcional Estado-CCAA y de las CCAA entre sí (máxime si, además, se lograra que fuera una cámara que permitiera un efectivo trabajo común, esto es, si también se diseñara como órgano de trabajo y no sólo de discusión), esta reforma no deja de ser una mejora institucional indudable pero relativamente menor si de resolver (o aspirar a conllevar algo mejor) la «cuestión catalana» se trata. Al menos, menor a la vista de los retos existentes en estos momentos. La prueba, creo, es que todas estas propuestas son muy anteriores a que los mismos aparecieran, vienen del siglo XX y tienen que ver con problemas de diseño y funcionamiento institucional que, aunque importantes, qué duda cabe, no inciden sobre la almendra del lío constitucional y político que tenemos montado: cuál habría de ser la óptima distribución del poder efectivo de Estado y CCAA y, en declinación de la misma, hasta dónde habrían de llegar los perímetros del autogobierno catalán.
Contrasta, a estos efectos, la extensión con que se analiza este problema y la concisión con la que se desarrolla, en cambio, cómo habrían de constitucionalizarse los principios esenciales del modelo de reparto y de financiación autonómica (§18) . Y es que si hay algo que se refiere al poder efectivo esta cuestión es, junto al reparto de competencias, la de la financiación del ejercicio del mismo. En el fondo la propuesta es prudente en este punto muy probablemente porque, inteligentemente, saben que aquí sí hay lío. Lo hay porque es un asunto mucho más nuclear que la reforma del Senado desde la perspectiva de hacer frente a la actual crisis constitucional actual. Los proponentes, con mucha concisión, y concretando poco por ello, apelan a la necesidad de la solidaridad y la corresponsabilidad, pero sin ninguna propuesta novedosa más allá de la apuesta por recuperar la ordinalidad que ya contenía la propuesta de Estatuto catalán de 2006 y que nunca llegó a ver la luz como mandato jurídico en nuestro ordenamiento, pero que forma parte de las bases del modelo alemán decantado poco a poco, sentencia a sentencia, por el BVerfG alemán. Sinceramente, creo que a estas alturas cualquier propuesta de reforma constitucional que pretenda ser viable ha de afrontar con más detalle este elemento, que es a día de hoy mucho más importante para todos los actores (y también para los ciudadanos) que cualquier reforma institucional del Senado. Y no sólo para vascos (aunque la «pax constitucionalis» vasca tiene mucho que ver con el trato que reciben en este punto, como a nadie se escapa) o catalanes (por mucho que es sabido que un buen pacto fiscal a tiempo habría quizás evitado muchas cosas) sino para el conjunto de los españoles y para otras muchas regiones donde las lacerantes desigualdades existentes, y su constitucionalización en forma de cupos, privilegios varios y asimetrías escandalosas, requieren de una reforma mucho más urgente que cualquier modificación, por eficiente y razonable que sea, del funcionamiento de cualquier institución. Ocurre, eso sí, que lograr un acuerdo sobre la misma es mucho más complicado que sobre la reforma del Senado donde, a estas alturas, hay un acuerdo casi general, bien reflejado en la propuesta.
3. Sobre el federalismo ¿asimétrico? de la propuesta y su apuesta por realizar ciertas «concesiones» para atraer a la población catalana al pacto constitucional
La propuesta realizada por los juristas que presentan el documento que venimos comentando tiene también claro que es preciso, más allá de estas mejoras técnicas más bien poco «sexys» en términos de su traslado a la opinión pública (como puedan ser delimitar competencias o cambiar la naturaleza del Senado), ofrecer alguna renovación del pacto constitucional que apele a las reivindicaciones de parte de esa mayoría social catalana que, en número creciente, se ve tentada por el independentismo como única vía factible para sentirse mínimamente reconocida en sus aspiraciones de mayor autogobierno si éste no es viable dentro de la Constitución española. La cuestión es cómo hacerlo contentando a la vez a estos catalanes pero sin quebrar nociones básicas de igualdad inherentes a cualquier pacto de convivencia nuclear a la idea de nación, que suele partir del supuesto de que los ciudadanos que la componen son iguales en derechos y deberes, sin que unos puedan ser más que otros (de la insatisfactoria forma en que este fundamento de la soberanía nacional se da en la España de 1978 ya hemos hablado otras veces).
El informe, que es firmado también por quien es uno de los mayores expertos en el análisis jurídico de los «hechos diferenciales» en nuestro país (por no decir directamente el mayor de ellos en el Derecho público español, Juan Antonio Montilla Martos), es bastante prudente en este sentido y parece seguir la que ha sido la posición tradicional de este autor, coherente con un modelo de ¿federalismo? ¿autonomismo? en todo caso simétrico: hay hechos diferenciales que se presentan a partir de razones objetivas y a ellos hemos de atenernos… reconociéndoselos a todos aquellos que compartan los rasgos o cualidades que dan origen a los mismos. Sin embargo, y tras esta afirmación inicial, parecen apostar también por la introducción de ciertas asimetrías en favor de Cataluña, aunque las mismas queden por concretar y se vuelva a apelar a la necesidad de que se fundamenten en «justificaciones objetivas»:
(§20): En este sentido, algunos miembros del grupo han sugerido la incorporación de una Disposición Adicional específica para Cataluña en la que se aborden las cuestiones identitarias, competenciales y de relación con el Estado. Esto permitiría reconocer la singularidad de Cataluña sin necesidad de modificar el art. 2 de la Constitución y simplificar el procedimiento en cuanto no se modifica el marco constitucional común sino que se establece un régimen jurídico singular. No obstante, cualquier solución aceptable para Cataluña debe serlo para el resto de Comunidades, a partir del reconocimiento por todos de la diversidad de España. Para ello resulta importante que los tratamientos diferenciados puedan sustentarse en justificaciones objetivas.
Otra posibilidad también planteada es que esa Disposición Adicional remita al Estatuto la regulación de determinadas cuestiones, en una enumeración que debe contenerse en la propia Constitución.
Esta exposición es bastante representativa de un estado de opinión que, en los últimos tiempos, parece ir gozando de creciente predicamento, al menos, en parte de las Españas. Sorprendentemente, o no tanto, gusta a sectores de la sociedad catalana (que verían compensado que su autogobierno no fuera a la postre tan ambicioso como algunos querrían con el hecho de que, al menos, tendrían más que otros territorios del país)… y también en núcleos más o menos cercanos al poder político estatal radicado en Madrid, desde donde se emiten cada vez más mensajes en este sentido (quizás porque se percibe como una posible solución que permitiría zanjar el problema «conservando territorio» aunque sea a costa de tener que compartir algo más de lo deseable ciertos poderes y privilegios asociados a los mismos). Es, sin embargo, si nos fiamos por lo que expresan líderes políticos y sociales de otras regiones y CCAA, mucho menos popular en el resto del país, donde se ve con escepticismo que puedan existir posibles diferenciaciones adicionales a las ya existentes que se basen en «justificaciones objetivas».
Es más, en el resto del país es cada vez más difícil explicar la persistencia de alguna de las diferencias y asimetrías todavía aceptadas por el «constitucionalismo» defensor del statu quo y que fueron blindadas por la Constitución en 1978 con base en la Historia (o en una cierta lectura de la misma) y en el arrastre tradicional, plasmadas en forma de cupos económicos que distorsionan el reparto de recursos y causan graves quiebras de equidad o en soluciones tan curiosas como que la posibilidad de que las CCAA tengan o no competencias en materia civil dependa de que el régimen franquista tuviera a bien ofertar a esa región una codificación por circunstancias y avatares, a veces, sólo dependientes de la casualidad o el mero voluntarismo de algunos. Todo lo que sea ahondar en esa vía, e introducir más diferenciaciones, aunque se busque para cada una de ellas alguna «razón objetiva» como las que fundamentan diferencias económicas o respecto de las capacidades de codificación civil, está llamado a causar más problemas que a solucionar los ya existentes, al menos, en mi modesta opinión (que viene, hay que señalarlo porque supongo que genera un inevitable sesgo, de la periferia española a la que se otorga la financiación per cápita más baja de todo el Estado, siendo contribuyentes netos al sistema a pesar de ser una región pobre y a la que se ha negado reiteradamente por el Tribunal Constitucional la posibilidad de legislar en materia civil por mucho de que amplísimas mayorías parlamentarias y estutarias así habían acordado hacerlo).
Pero, incluso si se tratara de apelar a diferenciaciones historicistas y si aceptáramos esa lógica tan cara a la Constitución del 78 de entender como «objetivas» razones basadas en exhumar viejos cadáveres jurídicos, es obvio que podría hacerse mejor y de manera más integradora. Llama la atención que, por ejemplo, puestos como digo a seguir esa lógica, se pretenda o se conciba la introducción de excepciones sólo para Cataluña cuando podría aspirarse a resolver algunas de sus demandas de modo que se permitiera también ampliar opciones para otros. Así, una opción flexibilizadora podría pasar por asumir lo que en algún otro texto Muñoz Machado ha llamado «tradición pactista de la Corona de Aragón» y aceptar diferencias institucionales, en la línea de las que contenían los viejos pactos y modelos forales que amparaban su diferenciación institucional (que la CE78 ya ha actualizado para el País Vasco y Navarra). Pero, en tal caso, ¿por qué ceñirla sólo a Cataluña? Puestos a aceptar una nueva Disposición Adicional, ¿por qué no incluir en la misma, por ejemplo, también al resto de territorios que compartieron esta misma tradición para, y es una mera posibilidad pero cuya exploración podría resultar interesante, permitirles cierta diferenciación institucional y mayor margen regulatorio también a todos ellos si así lo quisieran? En este sentido, hay ya alguna propuesta realizada desde Valencia de aprobación de una DA para la actualización dentro de la Constitución de algunos elementos compartidos por todos los regímenes forales de la Corona de Aragón que permitiría abrir puertas a ciertos experimentos jurídico-constitucionales con Cataluña, si la población de allí mayoritariamente lo desea, pero también daría esa opción, modulada según sus respectivas preferencias, a los ciudadanos de las Islas Baleares, País Valenciano o Aragón.
Y, por último, si otras regiones de España expresaran su deseo de ir también, en todo o en parte, con mayor o menor ambición, por ese mismo camino de la diversificación institucional y la profundización en el autogobierno, ¿en serio la lógica de la Constitución española para aceptarlo o no ha de continuar siendo una pseudo fundamentación histórica? Personalmente, me gustaría mucho más (y creo que a medio y largo plazo sería más útil para resolver nuestros problemas, la verdad) un modelo simétrico donde la diferenciación institucional y competencial dependiera, sencillamente, de la voluntad expresada por los ciudadanos de cada territorio (que no tiene por qué ser la misma, siempre y cuando el sistema esté diseñado de tal forma que obligue a internalizar, como debe ser, tanto los beneficios de estas decisiones… como sus posibles costes).
En otro orden de cosas, pero relacionado con este punto en la propuesta, pues se trata de otra forma de hacer «guiños» a la población catalana, sí resulta muy interesante que los autores de la misma tengan tan clara la necesidad de recuperar algunos de los contenidos del malogrado Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006:
(§21):Es el caso del reconocimiento de la participación autonómica en las decisiones del Estado, tanto en el ejercicio de competencias estatales (comisión bilateral, informe previo), como en la designación de integrantes de órganos constitucionales (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial); a la inclusión de principios en el sistema de financiación autonómica; a la organización federal del poder judicial; a la definición constitucional de las diversas categorías competenciales (exclusivas, básicas, de ejecución) de forma que se respete el espacio competencial autonómico o a la flexibilización de la organización del territorio (veguerías).
Se trata de un planteamiento absolutamente razonable e inteligente, que demuestra hasta qué punto la STC 31/2006, en su innecesario «talibanismo constitucional», provocó un problema jurídico y político donde no tendría por qué haberlo habido. Muchas de las cosas que anuló habrían podido ser perfectamente asumidas y, de hecho, sería bueno que se integraran en el futuro en la Constitución abriendo posibilidades no sólo a Cataluña sino también a otras CCAA, como bien señalan los autores de la propuesta. Y ello va desde los principios en materia de financiación (la ordinalidad, por ejemplo, aparece de nuevo como una solución ponderada a la vista del ejemplo comparado) y fiscalizad propia, a la organización del poder judicial, o a la posibilidad de que cada CCAA tenga margen para adaptar su organización institucional interna a su gusto. Esta parte es, a mi juicio, la más interesante y valiente de la propuesta, aunque esté poco desarrollada y deba aún ser muy concretada y perfilada. Pero lo es (valiente y necesaria), y hay que agradecerlo mucho, porque apunta en una dirección más que interesante: asumir que la reforma catalana de 2006 respondía a la detección de problemas reales de nuestro sistema constitucional, y que contenía muchas y muy buenas ideas para afrontarlos que podrían ser positivas para arreglar al menos algunos de ellos, no sólo en beneficio de Cataluña sino de todos los territorios de España. Más allá de los que son mencionados por los autores de la propuesta, que ya de por sí supondrían una transformación con una indudable profundidad del actual Estado español, podrían proponerse incluso algunos otros caso de que efectivamente esta vía quedara abierta. En todo caso, y como habrían de ser perfilados y concretados más en el futuro, tendremos ocasión de comentarlo con más detalle en próximos posts. Quede dicho aquí simplemente, y de momento, que en este punto, y aunque quede quizás un poco disimulado en medio de otras aportaciones de la propuesta y pueda pasar inadvertido, hay que reconocer a los autores que abren un camino interesantísimo. Ojalá los partidos políticos españoles mayoritarios se atrevan a recorrerlo.
4. Referéndums y consultas, sólo para validar reformas, pero no para preguntar sobre la independencia
Por último, la propuesta se pronuncia sobre la conveniencia de permitir dentro de la Constitución, o por medio de una reforma que así lo prevea, que los catalanes (o los ciudadanos de cualquier otra región de España) puedan votar en referéndum sobre si desean o no seguir siendo parte de España. Los autores de la misma son tajantes en su negativa a considerar esta opción. A su juicio, ni se puede a día de hoy realizar un referéndum de esa índole ni es conveniente que algo así pueda producirse en el futuro (se atisban aquí ecos de posiciones como las que ha venido defendiendo recientemente Muñoz Machado en esta materia, quien viene señalando que es estructuralmente imposible aceptar dentro de una Constitución un referéndum que pueda conducir a la disolución del demos que es el soporte mismo del pacto constitucional en cuestión). Como Dios aprieta, pero no ahoga, los ciudadanos, y lógicamente también los catalanes, sí podrán expresarse de alguna manera pero, eso sí, sólo cuando se vote la reforma constitucional en referéndum, o bien a la hora de aprobar (o no) un hipotético nuevo estatuto de autonomía (llámese como se quiera) adaptado a la misma. Empero, eso sí, sólo en esos casos y en ningún otro:
(§22). Una última cuestión, aunque no la menos importante, es la relativa a la aspiración mantenida, según las encuestas de opinión, por muchos catalanes, de votar en un referéndum para expresar su voluntad sobre una nueva articulación de las relaciones de integración de Cataluña en el Estado. Esta aspiración no tiene un cauce viable a través de una consulta sobre la independencia, como hemos constatado al inicio de este documento. Pero es posible (e incluso constitucionalmente preceptivo) una consulta sobre una ley de Cataluña que adapte el Estatuto, lo reforme y mejore.
A mi juicio, como he tenido ocasión de explicar y escribir en no pocas ocasiones, no creo que hubiera problema alguno en poder aceptar con naturalidad un referéndum de estas características a partir de una lectura liberal y democrática de cualquier pacto de convivencia constitucional (e, incluso, de la propia Constitución de 1978, por mucho que es obvio que ésta no es a día de hoy la opinión de nuestra doctrina mayoritaria ni de nuestro Tribunal Constitucional). No creo que admitir con normalidad esta posibilidad plantee serios problemas de convivencia, ni mucho menos jurídico-constitucionales, sino más bien al contrario: a la vista está que los efectos de no permitirlo no han sido precisamente saludables ni para la convivencia ni para la legitimidad de nuestro orden constitucional, necesitado de urgentes reformas por las heridas autoinfligidas por esta interpretación rígida y un punto demófoba del mismo. En todo caso, y como es obvio, no deja de ser ésta una cuestión de opinión y, por ende, muy subjetiva. Lo que sí creo una afirmación más fácilmente objetivable es que no permitir una consulta de estas características conlleva eliminar la posibilidad de jugar una carta simbólica de mucha potencia que se podría emplear para facilitar aunar voluntades y consensos para una futura reforma a un coste, en mi modesta opinión, relativamente bajo. De una forma u otra, si la ciudadanía está descontenta, en una democracia siempre tiene vías, afortunadamente y por muy indirectas que éstas puedan ser, para hacerlo saber. Cegar la más clara y directa sólo recrudece los conflictos y las dificultades. Abrirla, por el contrario, y más tras todo lo que hemos vivido en tiempos recientes, permitiría dar mucha legitimidad a un hipotético nuevo pacto constitucional que la asumiera con normalidad como lógico cauce de expresión a la voluntad democráticamente expresada de los ciudadanos sin la que cualquier pacto constitucional no deja de ser letra muerta (o algo peor, si ha de ser mantenido con vida por mecanismos alternativos sobre los que mejor no extendernos).
5. Una valoración, rápida y tras una primera lectura, global de la propuesta
En primer lugar, hay que agradecer a los autores de la propuesta su esfuerzo y su contribución. Como decía al principio, es la primera de este tipo verdaderamente trabajada, seria, concreta, que se realiza con sinceras aspiraciones de abrir el debate y que, no me cabe duda, va a ser por ello merecidamente importante para articularlo en en futuro próximo. Cuestión distinta es que pueda servir para resolver el problema a día de hoy planteado. Para lograrlo habría de ser capaz, a la vez, de resultar admisible para los «constitucionalistas» españoles más empáticos con el actual statu quo pero logrando convencer a una mayoría de catalanes de que supone un avance e incorpora mejoras suficientes como para respaldarla.
A estos efectos, y en mi modesta opinión, hay partes que deberían ser fácilmente admisibles para las visiones más «estatalistas». Éstas son curiosamente (o no, porque es donde resulta más sencillo trabajar e ir sentando bases a partir de las cuales lanzar el debate y tratar de articular posteriores consensos más ambiciosos) las más desarrolladas en la propuesta: la «redelimitación» de las competencias (con pinta de ligera centralización y un punto un tanto cosmético a la hora de vender que limitaría la conflictividad), dado que en el fondo tampoco cambiaría tanto la cosa; y la reforma del Senado (con ese modelo federal de inspiración alemana que tanto consenso genera entre juristas), porque es algo ya muy madurado a estas alturas por parte de académicos, fuerzas políticas y opinión pública. Sin embargo, es justamente este carácter más o menos limitado de lo que son sus propuestas más perfiladas que hace fácil su admisibilidad para un sector lo que en mi opinión convierte en dudoso que sólo con ellas se pueda lograr convencer a una mayoría sustancial de la población catalana de que estamos ante un cambio con una mínima profundidad. Hace falta, pues, algo más.
Un segundo grupo de reformas son las que en el fondo no son tan importantes pero pueden aspirar a apelar a ciertos elementos simbólicos o afectivos, que aparecen también en el informe, en ocasiones implícitamente: reconocimiento de una cierta «estatalidad» a algunos territorios, llamar «Constituciones» a los actuales Estatutos, etc. Reconozco que estas reformas no me parecen tan importantes y que, quizás por ello, soy incapaz de juzgar cómo de inadmisibles puedan ser para una parte… así como tampoco tengo ni idea de si serían importantes o no (y cuánto, en su caso) para la otra.
El tercer grupo de reformas son las que me parecen realmente claves, pero son también las que están menos perfiladas en la propuesta, quizás porque sus autores son perfectamente conscientes de que es en torno a éstas donde aparecerían, si se plantearan en detalle y con profundidad, las inmediatas reticencias de los sectores del «constitucionalismo» español clásico: asunción de contenidos del Estatuto de 2006 en materia de justicia, de principios en materia de reparto del poder y de la financiación y cuestiones fiscales, aceptación de mayor autonomía interna de las CCAA… A mi juicio (aunque puedo equivocarme), sólo con reformas valientes de esta índole, combinadas con cambios en otras partes de la Constitución que profundizaran en vías más democráticas y garantizadoras de derechos hasta la fecha poco desarrollados (esencialmente sociales), se podría conseguir un apoyo suficientemente amplio en Cataluña a las reformas. La cuestión es que es dudoso, y da la sensación de que los autores de la propuesta lo tienen muy claro (y por ello son particularmente prudentes a la hora de plantearlas), que sea fácil o incluso posible conciliar ese nivel de profundidad con un mínimo apoyo a esas medidas en el resto de España.
La solución que parecen proponer los autores al embrollo derivado de este desacompasamiento estructural pasa por admitir cierta asimetría en la Constitución, aunque de nuevo tampoco detallan hasta qué punto y con qué límites. Da la sensación de que, a su juicio, una posible salida a que aparentemente no haya un punto de equilibrio que sea a la vez suficientemente avanzado para las mayorías catalanas hoy incómodas con el orden constitucional pero admisible para las mayorías del resto de España que sí están a gusto en el mismo podría ser aceptar algunos de esos avances, más o menos diluidos (o medidas descentralizadoras), pero sólo para Cataluña, minimizando así la afección estructural al orden constitucional producida por los mismos. Como ya he explicado, y en este caso con más razones, me parece complicado que, si los cambios en cuestión son de la suficiente relevancia (si no lo fueran, su capacidad de resolver el conflicto sería limitada), esta asimetría sea admisible o, expresado mejor, deseable. Las asimetrías en los modelos federales funcionan bien cuando son consecuencia de la voluntad democrática diferenciada de las poblaciones de unos territorios y otros. Pero no suelen ser fáciles de gestionar a medio y largo plazo (como vemos en España en materia de financiación, por ejemplo) cuando, sencillamente, permiten a unos lo que a otros, aunque también puedan haber afirmado democráticamente preferirlo, niegan.
Es cierto que los autores se enfrentan en este punto a una situación de una enorme dificultad, semejante a la que cualquier otra propuesta va a tener que tratar de solventar: es prácticamente imposible conciliar a día de hoy las posiciones de las mayorías catalana y española en este punto. La búsqueda de una salida por medio del reconocimiento de algunas asimetrías puede ser una solución si políticamente los grandes partidos españoles logran «contener» las reivindicaciones de igualación de otras regiones del país. Parece evidente cuáles son las razones por las que en ciertos ámbitos institucionales asociados a las estructuras del Estado algo así (como ya el cupo vasco-navarro en el pasado) puede consentirse como «pago» a mantener la «unidad de la Patria». Sin embargo, es dudoso que la importancia de esta finalidad en sí misma sea comprensible para los ciudadanos, especialmente para los de aquellas regiones que pagan la factura o se ven minusvalorados con soluciones de esta índole. En todo caso, si el gambito pudiera llegar a funcionar políticamente, nada que decir a este respecto. Habría que reconocerle su indudable mérito para resolver una situación muy difícil y donde los equilibrios políticos y las muy diversas preferencias expresadas consistentemente por las poblaciones de diferentes territorios del Estado hacen muy complicado alcanzar un punto que pueda satisfacer a una mayoría suficiente en ambos sectores a la vez.
Curiosamente, y para acabar con esta ya larga reflexión, la reforma renuncia a aceptar una consulta o referéndum sobre la independencia, cuando su mera celebración sería una «concesión» que, por el mero hecho de darse, podría facilitar, a cambio, una reforma menos profunda de algunas de las estructuras constitucionales en cuestión. La posibilidad expresa de «salir» permite a cambio, si se ofrece, forzar un poco la mano en otras esferas. Pero, de nuevo, el principio de unidad de la patria parece imponerse, con su rigidez, al desarrollo y aceptación de soluciones más pragmáticas. Este fundamentalismo último es tanto más curioso cuanto, a la postre, y si la propuesta que comentamos finalmente tuviera éxito, tendríamos que acabar afrontando igualmente sí o sí un referéndum constitucional (o constitucional-estatutario, si se realizaran ambos conjuntamente en Cataluña). Caso de que la reforma finalmente votada fuera aceptada en el resto de España, pero rechazada allí, la situación llevaría a un callejón político y constitucional de muy incierta salida, donde, verificado que no hay un punto de equilibrio (o que el alcanzado no lo era) en que se puedan encontrar las mayorías políticas de un signo y de otro, a la postre casi cualquier pregunta acabaría convirtiéndose, de facto e implícitamente, en una pregunta sobre la independencia.
A la postre, la clave es si, efectivamente, existe o no ese punto de equilibrio en que una determinada reforma de la Constitución en un sentido tendencialmente federalizante pueda llegar a serlo en suficiente medida y con la debida ambición como para convencer a una mayoría de catalanes sin que, por el hecho de avanzar en esa dirección, pase a ser inasumible para la mayoría del resto de españoles. No tengo muy claro que esta concreta propuesta realizada por algunos de nuestros colegas logre encontrarlo, esencialmente porque en las partes claves donde habría de reposar el mismo es aún, como no puede ser de otro modo, muy inconcreta. Ni siquiera tengo claro si ese equilibrio, a día de hoy, es posible. Lo que sí me parece evidente es que, si no existe o no se puede encontrar, ya sea por incapacidad, por falta de voluntad o porque no existe, dará igual que se permita o no preguntar a la población de Cataluña sobre la independencia porque, inevitablemente, la imposibilidad de llegar a un acuerdo de convivencia que nos sirva a todos acabará imponiendo sus consecuencias.
A lo largo de estos años, y especialmente en los últimos meses, todos hemos escuchado y leído mucho sobre materias aparentemente tan áridas y tan poco sexys como el Derecho público español o la forma en que organiza nuestra Constitución el reparto territorial del poder. Y, sin duda, una de las cosas que más ha sorprendiendo en este trance a mucha gente, hasta el punto de generar no poca frustración o descreímiento, es que en ocasiones da la sensación de que para los juristas cualquier posición pueda ser justificable, que dependiendo del bando en que se encuentre el intérprete de turno “todo valga” si beneficia sus intereses. Sin embargo, esto no es exactamente así. Es perfectamente posible identificar algunas bases jurídicas, aunque en ocasiones sean de mínimos, muy difíciles de discutir. Recordarlas, por ello, quizás no esté de más, dado que en ocasiones las perdemos de vista ante el aluvión de noticias, giros de guión y nuevos artículos constitucionales que van entrando en juego. Pero, sobre todo, porque a partir de esas bases mínimas donde todos, o casi todos, podemos estar de acuerdo a poco que tengamos un mínimo de honradez intelectual, es más sencillo ver claro.
Además, también resulta más fácil, a partir de esas bases, desarrollar algunas opiniones. Ha de quedar claro, no obstante, que cuando se trata de explicar qué cosas son verdad o mentira en el encuadre jurídico que habitualmente hacemos o leemos sobre la “cuestión catalana” quien lo hace se expone a, sencillamente, equivocarse y errar. Lo que, en su caso, lo descalificaría como buen jurista desde un punto de vista técnico. Por el contrario, cuando de lo que se trata es de hacer una construcción valorativa, necesariamente política, a partir de esas bases, ya no se puede hablar de acierto o error, de corrección o incorrección del análisis a cargo de un especialista, sino de una opinión emitida por alguien, susceptible de ser sometida a crítica y cuestionamiento, pero que en principio no tiene más valor que los argumentos en que se apoya, labor para la que el jurista no está necesariamente mejor pertrechado que cualquier otro ciudadano.
Hecha esta aclaración previa, considero que puede tener sentido tratar de sintetizar algunos hechos ciertos y realidades jurídicas que creo pueden ser compartidas desde un punto de vista que pretende ser, si se me permite la expresión, “técnico”, con la intención de ayudar, por si hiciera falta a estas alturas, a aclarar mínimamente el panorama. A partir de ahí, expresaré también alguna opinión subjetiva con valoraciones personales que, creo, en cada caso quedará bastante claro que no son más que eso pero que, quizás, puedan resultar interesantes, aunque sea para que otros con diferentes y quizás mejores razones las cuestionen. Allá va, pues, un intento de dibujar cómo queda el paisaje una vez concluida, por lo que se atisba, la primera batalla.
1. Las instituciones catalanas representativas surgidas de las elecciones de 2015, tanto su Parlament como el Govern autonómico, han actuado en clara quiebra del ordenamiento jurídico español y de su Constitución de 1978. Tras una serie de primeras declaraciones donde ya se invocaba y reivindicaba el carácter soberano del parlamento catalán, cuyo valor y seriedad puede ser objeto de debate –esta gradación, como es lógico, sí es por definición valorativa- las leyes aprobadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017 suponen una ruptura abierta y de incuestionable hondura. Son normas que no se aprueban incumpliendo el reparto de competencias contenido en el Estatuto de Autonomía y la Constitución, sino que directamente desconocen ese marco. Más allá de otras posibles infracciones en la tramitación de estas dos leyes, al aprobarlas y ordenar por medio de las mismas la realización de un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional había afirmado en reiteradas ocasiones que era de imposible realización con el marco jurídico vigente en España y las medidas de legalidad transitoria para el caso de que el voto favorable a la independencia fuera mayoritario, el Parlament de Catalunya se declara claramente soberano de facto, ignorando artículos como el 1.2 o el 2 de la Constitución española y, además, actúa como tal con patente desparpajo.
2. Frente a una situación como la descrita, como frente a cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico, el Estado y sus instituciones no sólo es que puedan reaccionar, sino que están constitucionalmente obligados a hacerlo de la mejor manera que puedan y sepan. Ello no obstante, hay que señalar que no todos los incumplimientos son, en Derecho, iguales. Varios factores convierten el que aquí analizamos en uno particularmente cualificado: en primer lugar, no es un incumplimiento inconsciente, sino buscado y consciente; además, no es un incumplimiento que se trate de ocultar para que no sea reprimido y que busque obtener ventajas en la ilegalidad de forma subrepticia, sino uno abierto y flagrante; en tercer término, es protagonizado por instituciones y no por particulares, lo que sin duda agrava también el problema; y en cuarto y más importante lugar, se trata de una quiebra que es realizada por estas instituciones a partir de un mandato democrático que no puede negarse: los partidos que lo protagonizan se presentaron a las elecciones que les dieron su mandato con la explícita intención de, si lograban una mayoría, declarar la independencia de Cataluña. Que al menos todos estos elementos –y quizás alguno más- convertían la quiebra de la legalidad a que se enfrentaba el Estado en una particularmente grave y a la que se había de atender muy probablemente con mecanismos diferentes a los ordinarios para restaurar la legalidad ordinaria o castigar a quienes se la saltan en el día a día de cualquier sistema jurídico no parece fácil de desmentir.
3. El Estado tiene, para enfrentarse a una pretensión de ruptura como la descrita, muchos instrumentos constitucionales y legales a su disposición. Algunos se corresponden con la aplicación pura y simple, si bien adaptada a las circunstancias y al tipo y modalidades de incumplimientos, de herramientas de legalidad ordinaria. Tenemos aquí desde las medidas de control al uso, corrientes y molientes, de la corrección de la actuación administrativa a los controles de constitucionalidad a posteriori que realiza el Tribunal Constitucional sobre cualquier actuación normativa o ejecutiva de las instituciones españolas y, consecuentemente, de las catalanas. Disponemos también de la actuación de los jueces ordinarios predeterminados por la ley, que a instancias de la fiscalía actúan persiguiendo los delitos que puedan, en su caso, haberse cometido. Por último, aparece la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad que, tanto en sus labores de policía judicial como en sus tareas generales de indagación para la prevención de delitos, también puede y ha de ser desplegada. Como todos sabemos, la reacción estatal frente a lo que se ha dado en llamar el “desafío catalán”, hasta hace bien poco, ha sido vehiculada empleando exclusivamente esos medios. En algunos casos, tras haber ampliado sus perímetros, por medio de recientes reformas legales, respecto de lo que ha sido tradicional en nuestro Derecho. Por ejemplo, el control financiero sobre las Comunidades Autónomas se ha extremado en los últimos años; y el Tribunal Constitucional ha visto cómo desde 2015 sus potestades para velar por el cumplimiento de sus decisiones se ha ampliado notablemente. Junto a estas alternativas, la Constitución reconoce también a las instituciones del Estado la posibilidad de emplear mecanismos excepcionales para hacer frente a situaciones de necesidad, que van desde el empleo de la llamada “cláusula de coerción federal” contenida en el hoy ya famosísimo artículo 155 CE a la activación de los estados de alarma, sitio y excepción previstos en el artículo 116 CE. Las excepcionales características de las quiebras producidas en los últimos meses en Cataluña hacen que sea posible desde hace tiempo, como es evidente, el empleo al menos del primero de ellos –y así lo he defendido desde hace tiempo, junto a su mayor conveniencia frente al empleo de otros instrumentos jurídicos represivos-. Cuestión distinta es si estas mismas especiales características hacían y hacen aconsejable una reacción estatal que no se instrumente únicamente por medios jurídicos, ya sean ordinarios o extraordinarios. Esto es, por medio de una respuesta política a lo que, en el fondo, y a la postre, no es sino un problema político. Como se explica también en el texto antes citado, siempre he considerado que la respuesta estatal, si se pretendía eficaz a medio y largo plazo, no podía obviar este factor último, que a la postre es el determinante cuando una ruptura como la protagonizada por las instituciones catalanas tiene el apoyo de una parte tan considerable de la población. Pero tendremos ocasión de volver sobre esta cuestión.
4. Hasta aquí – y con la excepción del último apunte, obviamente valorativo- puede considerarse, o al menos eso espero, que lo expuesto sea una descripción más o menos afortunada pero sustancialmente correcta de la situación desde un punto de vista jurídico. A continuación viene el desarrollo de esa opinión personal, emitida por un jurista -pero que no tiene por ello mayor valor en sí misma- ya apuntada: frente a situaciones excepcionales como las reseñadas es conveniente acudir antes a los remedios constitucionalmente previstos para dar respuesta a las mismas que a una legalidad ordinaria que, por mucho que se trate de adaptar para hacer frente al reto, necesariamente sufrirá y será deformada si es empleada para contener algo que, por definición, le viene grande. Como digo, se trata de una opinión personal, y sin más valor en principio que los argumentos que se den en su defensa, pero que en este caso se ve reforzada, a partir de una evaluación a posteriori, con un importante aval: hemos podido comprobar ya ex post cómo la sucesión de acontecimientos ha demostrado que muchos de los peligros de los que no pocos alertamos ex ante eran totalmente ciertos. Aunque algunos de los problemas y quiebras no han trascendido en exceso a la opinión pública –en parte por afectar a instituciones o garantías cuyo análisis suele ser relativamente especializado, aunque también porque los medios de comunicación en general han cerrado filas frente a cualquier crítica al respecto- es a estas alturas justo señalar que la legalidad ordinaria ha padecido en un grado que no debiera minimizarse ante la forma en que ha sido empleada para responder a la violación a la Constitución protagonizada por las instituciones catalanas. Por ejemplo, hemos asistido al poco edificante espectáculo de ver a jueces prohibir actos y debates públicos, siquiera sea cautelarmente. Se ha impedido tanto la difusión de carteles como de envíos de correspondencia con propaganda política. La Administración del Estado ha intervenido las cuentas de la Generalitat de Catalunya empleando desviadamente instrumentos diseñados para garantizar el control del déficit, pero cuya función no era tutelar la corrección o legalidad del destino de los fondos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en medio de un cierto descontrol en torno a la responsabilidad sobre el operativo, emplearon el pasado 1 de octubre de forma manifiestamente desproporcionada la fuerza contra ciudadanos que no estaban haciendo nada particularmente peligroso para el orden público -y ni siquiera ilegal la mayor parte de las veces-. La competencia judicial para el enjuiciamiento de ciertos delitos a favor de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, se ha afirmado en lo que es una quiebra bastante evidente de las normas vigentes, alterando la garantía constitucional sobre el juez natural predeterminado por la ley que habría de enjuiciarlos. Incluso la propia definición de algunos tipos penales está siendo reelaborada según conviene a la necesidad del Estado de dar respuesta a la situación, poniendo en riesgo cierto algunas importantes garantías inherentes al principio de tipicidad penal. Los ejemplos podrían ampliarse y, además, da toda la sensación de que lamentablemente nos esperan aún más quiebras en un futuro próximo. Pero creo que bastan los ya referidos para entender que, en efecto, la reacción por medio de la legislación ordinaria no sólo no ha sido particularmente eficaz sino que, además, enfrentada a la necesidad de dar respuesta a un reto excepcional sin estar diseñada para ello, conduce a su deformación. Esta alteración de los perfiles de instituciones y reglas de legalidad ordinaria que conforman una parte esencial del régimen de garantías jurídicas de que todo ciudadano ha de disfrutar es extraordinariamente peligrosa en un Estado de Derecho y habría de ser evitada.
5. Por el contrario, las medidas de necesidad que la propia Constitución contiene están específicamente diseñadas para hacer frente a situaciones, como es natural, excepcionales. Son por ello, y por definición, más flexibles, algo que es bueno para poder dar cumplida respuesta a retos que se salen de lo normal. Son, además, de naturaleza mucho más política, en el fondo, que jurídica, lo que es asimismo positivo. De este modo se logra que los gobernantes no se escuden a la hora de adoptarlas en una supuesta “ineluctabilidad legal” que les llevaría a aplicarlas sin tener otro remedio, tentación explicativa en la que se cae habitualmente cuando se aplican las medidas de legalidad ordinaria, aunque se haga de manera voluntarista y manifiestamente deformada –como hemos tenido ocasión de ver en esta crisis una y otra vez-. Antes al contrario, por ser flexibles y políticas quienes las adoptan han de explicar su necesidad, justificarlas, buscar acuerdos, consensos, así como soportar el debate jurídico -pero también mediático y social- sobre las mismas. Lo hemos visto cuando el gobierno se ha decidido, al fin, a aplicar el artículo 155 CE: para cubrirse políticamente ha buscado un acuerdo amplio, incluso más allá de los límites estrictos de lo necesario constitucionalmente y de lo que le garantizaba su mayoría parlamentaria en el Senado. Además, es manifiesto que el Ejecutivo ha tratado de aquilatar al máximo su reacción al emplear estos medios, y no es descabellado pensar que ello es precisamente consecuencia de que se hayan sometido a un escrutinio público exigente que, en cambio, ninguna de las medidas de legalidad ordinaria ha tenido. De hecho, han sido no pocos los juristas que, por ejemplo en esta misma publicación o en otros medios, han considerado excesivas e inconstitucionales las medidas finalmente adoptadas, y en especial la destitución de todo el gobierno catalán, la eliminación de los poderes parlamentarios de control sobre el ejecutivo que lo va a sustituir y la disolución del parlamento catalán por medio de una convocatoria de elecciones. Sin embargo, a mi juicio –y esto es, de nuevo, como puede verse, una opinión estrictamente personal y susceptible de crítica- la adopción de medidas de necesidad como las contenidas en el art. 155 CE no debe estar per selimitada a lo que una lectura rígida de la Constitución, defendida por algunos, pudiera dar a entender. Por definición, las medidas de necesidad han de poder ser amplias y no tiene sentido que queden limitadas a una lista prefijada en la Constitución. Y, de nuevo por definición, pero también porque así lo dice el propio precepto, lo esencial es que las mismas sean acordadas por el Senado y puedan superar un análisis mínimo de proporcionalidad. Pero ha de tenerse en cuenta que el órgano constitucionalmente designado para realizar este análisis es en primer y principal término el propio Senado y que, por esta razón, en principio su ponderación debería ser respetada, a salvo de la existencia de algún exceso manifiesto y grosero. Personalmente, no se me ocurre que en este caso haya claros ejemplos de ultra vires, con la excepción de la eliminación de las capacidades de control del Parlament, que se antojan particularmente innecesarias al existir otros instrumentos que logran los mismos efectos que se pretenden conseguir por esta vía pero de modo menos gravoso. Ello no obstante, incluso en este caso es dudoso que lleguemos a ver en un futuro un reproche del Tribunal Constitucional al Senado al respecto. No es baladí a estos efectos señalar la amplia mayoría política –y, hay que entender, también social- que hay detrás de estas medidas y del entendimiento de las mismas como proporcionales. Factores sociales y políticos que el Tribunal Constitucional, sin duda, tendrá en cuenta cuando esté llamado a enjuiciar, si lo acaba estando, la constitucionalidad de las medidas acordadas por el Senado.
6. En apoyo de estas reflexiones, parece claro que tanto la excepcionalidad de las medidas como su amplio apoyo social y político, así como la prudente matización de las mismas producto de la necesidad del acuerdo político que ha dado lugar a las mismas –con una convocatoria rápida de elecciones que compensa la dureza de la intervención y da voto a los ciudadanos como inteligente solución de compromiso y de salida del impasse político- ha acabado por provocar una intervención extraordinaria más allá de la legalidad ordinaria y con un contenido claramente político que se ha demostrado mucho más eficaz que la reacción meramente jurídica por vías pretendidamente ordinarias que se había instrumentado hasta la fecha. En este sentido, ha de ser señalado que la mayoría independentista no parece que tenga la intención de responder a estas medidas con una oposición activa contra su despliegue ni, mucho menos, violenta. Más allá de una Declaración de Independencia con un valor más proclamativo que real, y constatada la incapacidad efectiva de control del territorio y de la población por parte de unas autoridades catalanas que además parecen haber renunciado a llevar el conflicto al plano de la desobediencia efectiva, esta falta de respuesta demuestra también el evidente valor legitimador y simbólico que tiene, como vía de salida a cualquier crisis política, dar voz a la población, sea por el medio que sea… y hasta qué punto es complicado oponerse a la misma sin perder legitimidad a raudales.
7. Para concluir estas reflexiones, es preciso retomar el hilo que dejábamos al principio suelto y sin enhebrar del todo. La quiebra constitucional protagonizada por las instituciones catalanas tiene origen en una serie de reivindicaciones de gran parte de la población catalana –la independencia, por ejemplo-, que además es muy mayoritaria, según todas las encuestas y el voto expresado en las elecciones realizadas desde hace años, al menos en cuanto a la voluntad de poder votar en torno a la cuestión de la pertenencia de Cataluña en España. Esta situación cualifica en muchos órdenes los incumplimientos y sitúa el conflicto en un plano, el de la legitimidad, que no se puede desconocer. Tampoco la reacción estatal, en mi opinión, puede permitirse perder de vista este elemento. Por ello es inteligente que la solución finalmente acordada –una solución política, recordemos- tenga como ingrediente la convocatoria de unas elecciones para permitir que la actual situación de crisis se canalice dando cauce democrático a la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Los efectos legitimadores de esta decisión han sido, de hecho, inmediatos. No sólo han dificultado una respuesta de la mayoría política catalana secesionista, sino que además han rebajado la tensión social de forma inmediata y perceptible. Ahora bien, analizado este efecto con frialdad, no deja de resultar paradójico hasta qué punto da la razón a los independentistas que reclaman desde hace años el voto como medio para resolver, siquiera sea por unos años –provisionalidad inherente a todas las soluciones en torno a cuestiones relativas a la convivencia potencialmente conflictivas-, el problema: y es que votar es sin duda la mejor forma de conllevar conflictos sociales enquistados sobre disputas organizativas –y también sobre algunas otras de muy diversa índole-. O, al menos, la que tenemos constatado históricamente que suele dar mejores resultados e impedir la agravación irremediable y desastrosa de ciertas discrepancias. Basta comparar cómo evolucionaron las situaciones en Escocia o Quebec tras sus referéndums con lo vivido en Cataluña para constatar hasta qué punto esta realidad se ha vuelto a poner de manifiesto estos meses con toda su fuerza. Curiosamente, al menos en la fase final de esta crisis, algunos independentistas parecieron olvidar esta idea central: quien de verdad defiende el “derecho a decidir” de los ciudadanos, y por mucho que las dificultades que hicieron imposible que la votación del día 1 de octubre fuera un verdadero referéndum no fueran achacables a las autoridades catalanas, no debiera contentarse con los resultados de ese día como ejercicio suficiente y satisfactorio del mismo. La expresión de la voluntad de los ciudadanos, y más sobre cuestiones esenciales, es demasiado importante como para que quepan atajos.
8. Como coda final conviene recordar, una vez más, que la propia convocatoria de elecciones decidida por el Ejecutivo español para Cataluña tiene la gran virtud de poner en valor la necesidad de dar la palabra a la población para, al menos, tratar de encauzar este conflicto a corto plazo. Pero, más allá de esta paradójica reivindicación de la democracia como vía de solución, no deberíamos perder de vista que, en los últimos meses, nada de lo instrumentado como reacción estatal permite augurar que la “cuestión catalana” vaya a quedar zanjada únicamente con estos comicios. Los efectos taumatúrgicos del voto no son tantos. Sólo el cansancio coyuntural de los independentistas o la frustración por el resultado provisional del proceso pueden conducir a deserciones, con pinta a día de hoy de ser más provisionales que otra cosa. Lo cual quizás sirva –o no, pero en todo caso en breve lo sabremos si finalmente se celebran las elecciones convocadas para el 21 de diciembre de 2017- para lograr una precaria mayoría unionista a corto plazo, pero es dudoso que pueda impedir una reagrupación de las fuerzas independentistas a medio término si no hay cambios sustanciales en la organización del Estado y la Constitución española de 1978. El acuerdo a este respecto es a día de hoy enorme entre casi todos los juristas, al menos en todos y cada uno de los muchos a los que todos hemos tenido ocasión de leer estos días –por ejemplo, el reciente monográfico de la revista El Cronista, donde los participantes no eran por lo general ejemplos de empatía con las posturas independentistas, es una muy buena muestra de ello-. Sin embargo, no da la sensación de que el debate político y social esté ni mucho menos mínimamente maduro para una reforma federalizante de las dimensiones y ambición mínimas que podrían aspirar a desatascar las cosas. Desatender este último elemento, desconocer que ciertas quiebras a la Constitución no sólo son jurídicas sino también políticas y que por ello requieren de soluciones también políticamente excepcionales –y no sólo jurídicamente fuera de lo ordinario- es una muy mala receta de futuro que entraña, además, muchos peligros. Riesgos que, quizás, habrá una enorme tentación de obviar en medio de la euforia subsiguiente a poder haber resuelto a corto plazo el desafío, máxime si las elecciones de diciembre favorecen los intereses de sus convocantes. Ahora bien, y como es obvio, esta última aseveración es, creo que a nadie se le escapa, de nuevo una mera opinión personal. No se pretende, pues, hacer creer a nadie que constituya una verdad absoluta o un juicio técnico que se haya de asumir. Ello no hace, sin embargo, que deba ser menos atendida. Porque si olvidamos la imperiosa necesidad de una reforma constitucional de calado que dé acomodo en una España diferente a muchos catalanes que hoy se sienten crecientemente desplazados por causa de ciertas derivas –y derivas ciertas- centralistas y recentralizadoras, y si no somos capaces de un amplio acuerdo que haga sentirse cómodos en la misma también al resto de ciudadanos españoles, los problemas que hemos vivido estos meses están llamados a reproducirse, incluso, con mayor gravedad.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Publicado originalmente en CTXT el 31 de octubre de 2017
Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, dan comienzo las sesiones del Seminari interdepartamental de Dret Públic de la Facultat de Dret de València, donde una serie de profesores nos iremos reuniendo, una vez al mes (el último miércoles de cada mes) para analizar cuestiones de actualidad que afectan al Derecho público español para discutir y aproximarnos a ellas desde una perspectiva jurídica (aquí está el programa de enero a junio de 2013).
Las sesiones comienzan esta tarde con una ponencia de Roberto Viciano Pastor sobre «Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación», es decir, y hablando en plata, sobre el lío catalán y tratando de dar respuesta, en Derecho, a la pregunta del momento: ¿tienen los catalanes derecho a decidir si quieren ser independientes y a marcharse, en su caso, de España si así lo deciden? Como a un servidor le toca posteriormente, y con la intención de abrir el debate posterior, hacer de discussant, aquí va el esbozo de unas ideas iniciales sobre la cuestión a partir del texto de Viciano, que creo sinceramente que está muy bien y define muy bien el campo.
En la ponencia se repasa, sobre todo, la existencia o no de un derecho a la autodeterminación en la Constitución española. A la luz de los pactos internacionales suscritos por España, y sobre todo debido a la extensión del Pacto de Derechos Políticos (suscrito por España), Viciano concluye que hay que hacer una interpretación amplia y flexible de la Constitución española y aceptar que, por mucho que reconozca como sujeto soberano en exclusiva a la Nación española, la introducción del contenido del pacto internacional no puede sino actualizar otros principios constitucionales (así como la mención del Preámbulo referida a la defensa de las nacionalidades y regiones del país). Esta interpretación de la norma internacional no sólo es correcta, sino a la vista de las últimas resoluciones internacionales (Kosovo), parece bastante consolidada (como recuerda en este artículo breve pero claro publicado en El Cronista el prof. Carrillo Salcedo, recientemente fallecido, por mucho que a él no le hiciera demasiada gracia esta evolución). Cuestión diferente es hasta dónde pueda llegar ese derecho, las dificultades para definir al sujeto que lo ha de ejercer (aunque en este punto también he de estar al 100% con lo que sostiene Viciano en su ponencia, al delegar esta determinación en las dinámicas políticas, de modo que es pueblo sujeto de ese derecho para decidir el que existe y, como tal, lo reclama) y, sobre todo, que sea efectivamente posible realizar una revisión de la Constitución española, que claramente pretendió en 1978 no reconocerlo, para que pueda acogerlo. En este punto soy sinceramente más escéptico que la ponencia, aunque no tanto porque crea que la Constitución española se imponga a un principio consolidado en Derecho internacional público, que no lo creo, sino simplemente porque la veo mucho más rígida en este punto de lo que el Prof. Viciano piensa. Muy a mi pesar.
En todo caso, la discusión es materialmente poco relevante. Porque sí coincido plenamente con la ponencia en que, pueda aceptarse en su seno el derecho de autodeterminación o no, lo que nuestra Constitución sí excluye en todo caso es que un hipotético ejercicio de ese derecho pueda conducir a la independencia. Esta salida, sencillamente, no cabe en un texto, el de 1978, anclado en la idea de unidad de la nación española y en la imposibilidad de su ruptura. De modo que, ante una eventual hipótesis de autodeterminación que condujera a ese anhelo por parte de una parte de España (o ante una dinámica política evidente y clara en este sentido, aunque sea extrajurídica por no entender posible la autodeterminación en España), las alternativas no son muchas si se pretende dar solución al «problema»: o reforma constitucional o quiebra de la legitimidad constitucional con un proceso que, a partir de un determinado momento, debería soslayarla para poder seguir. En este punto, recuerda Roberto Viciano, acudiendo por ejemplo a este texto de Rubio Llorente, algo que por muy evidente que sea no deja de ser olvidado en nuestro país con frecuencia: que lo sensato y razonable es ordenar y pactar el proceso, antes que bloquear jurídicamente todas las salidas.
En este punto no se puede sino recordar la civilizada manera en que países como el Reino Unido o Canadá están afrontando sus procesos, con un Derecho público flexible y que actúa actualizando principios básicos (como el democrático) que no pueden desconocerse en pleno siglo XXI así como así. En este punto, una clarificación de las reglas del juego (no en vano en Canadá se ha llamado «Ley de Claridad» al texto que sido aprobado por su Parlamento para definir los principios sentados por su Tribunal Constitucional en materia de derecho a la secesión por cauces democráticos y pactados) es muy deseable. Lo cual incide sobre algunos otros elementos del proceso español que, desde un punto de vista jurídico, se ven muy perjudicados por la ausencia de voluntad de flexibilizar y actualizar nuestro Derecho público. Frente a una total cerrazón por parte del Estado español a contemplar siquiera la opción de un referéndum, los gobernantes catalanes avanzan preguntas para el mismo (¿quiere una Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea?) que manifiestamente serían imposibles en el marco de una norma equivalente a la canadiense y que, por ello, Viciano critica con razón. Y no tanto porque la Cataluña independiente del futuro pueda o no ser parte de la Unión Europea (que parece que debería pedir su ingreso, como ejemplos históricos pasados como el de la independencia de Argelia demuestran, aunque es cierto que hay confusión al respecto, algo que motiva aceradas críticas políticas de eximios internacionalistas dedicados a la construcción europea como Weiler que consideran que estas dinámicas debieran ser cortadas de cuajo), sino porque, sencillamente, la pregunta no es clara, no incide sobre lo esencial. Despista.
Y en esa misma línea, todo lo que debiera ser claridad, como las mayorías exigidas (algo que para ser justos los canadienses tampoco han concretado en exceso por mucho que hablan de «claridad») o el modo de llevar la negociación para la hipotética separación queda en penumbras. En un equilibrio muy inestable donde nuestro Derecho público sólo ofrece optar entre statu quo o ruptura, con todos los traumas que tanto una como otra opción, si la composición política y ciudadana del país no se acomoda a la primera de ellas, pueden generar.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
EXTRAS:
[Vídeo de la intervención de Roberto Viciano]
[Vídeo de mi intervención como discussant]
Un día, cualquiera, hoy por ejemplo, en España, te levantas y te vas enterando de cosas como ésta:
– Como el año pasado va y resulta que pitaron a Su Majestad El Rey en un partido que se llama Copa del Rey y que se inicia con los acordes del Himno Nacional pero respecto del que se pide a los asistentes que no lo «ensucien» politizándolo, pues lo vamos a remediar. Al margen de que ya se intentó en su momento, al perseguir a los responsables de la pitada de 2009 por delito de injurias al Rey, en uno de esos episodios de charlotada jurídica tan propios de nuestro país (aunque a veces pasan a mayores, recordemos cómo acabó lo de El Jueves) para este año hemos decidido adoptar medidas preventivas: megafonía a toda mecha con 12.000 vatios de sonido, previsión de himno a 120 dB y, en fin, toda una serie de medidas estúpidas, contraproducentes y antidemocráticas… Pero además, en plan liberticida, la Policía Nacional tiene órdenes de requisar pasquines, pancartas, banderas o lemas que inciten a la pitada o la independencia de Cataluña porque, según la explicación oficial, «incitan a la violencia». Acusación jurídicamente impresentable por vaporosa y laxa (máxime cuando supone una restricción de derechos fundamentales), pero claro, muy cómodamente interpretable por estos mismos motivos según le convenga a cada cual. Lo que hace que ciertas banderas sí puedan entrar en los campos y otras no, que ciertas pancartas políticas tengan derecho a ser exhibidas y otras no… y todo este tipo de cosas que hoy estamos viendo a 10.000 vaios de sonido que debieran producir sonrojo democrático a cualquiera con una mínima sensibilidad.
– Una serie de jueces dan la razón a la Delegada del Gobierno en Madrid, que prohibió una manifestación laica porque, ajena a que la Constitución y la ley sólo permitan restringir el derecho de reunión en público cuando haya serio peligro para personas y bienes, la progresista de turno decidió que el hecho de que a los católicos les pueda sentar mal que alguien diga en público que Dios no existe es motivo suficiente para liquidar un derecho fundamental. ¡Total, con lo larga que es la lista de derechos de las personas, tampoco se me pongan así por quedarse con uno menos, oiga! Esta mañana el TSJ de Madrid ha convalidado la peculiar doctrina de que si una manifestación atea pasa por calles con nombres de santos y frente a varias iglesias ha de ser prohibida en un auto que parece salido del siglo XVIII. La argumentación da la razón a la autoridad gubernativa alegando que la manifestación comunicada no es admisible en democracia. Porque «molesta», porque puede «ofender» a algunos y porque, en definitiva, supone un «peligro para la libertad religiosa». Estas razones son de risa, como ya hemos tratado de explicar con más detalle y, sobre todo (y eso es lo más grave) totalmente ajenas a lo que prescribe nuestro ordenamiento jurídico. Si a partir de ahora entendemos que el que alguien critique nuestras creencias pone en riesg nuestras libertad de conciencia, la verdad, nos lo vamos a pasar muy bien proscribiendo manifestaciones públicas de todo tipo. ¡Ahhh, no, que aquí la regla sólo juega si es para proteger a la religión católica! Bueno, pues nada, nos callamos. Calladitos, eso sí, recordaremos con cariño a la juez Doña María del Coro, la que ha aceptado la querella contra los manifestantes por 4 delitos en modalidad preventiva, entre ellos un delito de genocidio. Es la jueza, también, que mantiene abierta la causa del 11-M y confunde el Titadyne con el Betadyne. A lo mejor es que esta vez también se ha confundido y está imputando por delito de genocidio cuendo lo que de verdad está haciendo es iniciar diligencias por un verdadero gilicidio (o algo así, y disculpen la broma).
– Por lo demás el Gobierno de la Nación, tras haber logrado que se anularan las listas de Sortu, partido surgido de la izquierda abertzale que se ha dedicaco a condenar el terrorismo y la violencia desde su nacimiento con una pasión que la deleznable ley de partidos que se aprobó en su día no merece, la verdad, ha decidido dar un paso más y ya nos ha comunicado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen órdenes de ir ahora a por Bildu, la coalición que el mundo de la izquierda abertzale ha montado con Eusko Alkartasuna. Cada día está más claro que aquí no se trata de combatir el terrorismo y a quienes le ayudan sino unas ideas. Cada día está más claro que estamos consintiendo que, sencillamente, se deje sin voz a una parte importante de la población por sus ideas políticas, no porque colaboren con ETA. ¡Ni siquiera porque apoyen la violencia! No, aquí hemos decidido que ciertos colectivos, personas e ideas no tienen derecho a participar en la vida política. Y ya está. Ahora van incluso a por EA, un partido de intachable trayectoria democrática. Como nos carguemos también el derecho a participar en política de esta gente, ¿cuál será el próximo paso? ¿El PNV? Porque, joder, al ritmo al que vamos…
– Mientras tanto, la Audiencia Nacional recula a marchas forzadas, a golpe de periódico ultraderechista y de clamor político que, acojonado por parecer «débil con el terrorismo», exigen que a los terroristas los tengamos en la cárcel hasta que se pudran en la cárcel o el Madrid gane 15 Copas de Europa, lo menos. Da igual lo que diga la ley sobre tiempos de estancia en prisión. Da igual que hayan cumplido condena. Da igual todo. Esto es un cachondeo. Y si ni siquiera la impresentable «doctrina Parot» (una interpretación ilegal y retroactiva in peius que se sacó de la mano el TS en un contexto de presión pública similar, con una bajada de pantalones histórica y vergonzosa) nos sirve, pues ningún problema: nos inventamos una interpretación si cabe más restrictiva, coreamos todos juntos el «a por ellos, oeeeee» y al Estado de Derecho que le den. La última novedad de ese sumidero de derechos y garantías que es la Audiencia Nacional ha sido considerar, ojito, que el tiempo que un sujeto ha pasado en prisión provisional no descuenta respecto del tiempo total que uno ha de estar en la cárcel sino condena por condena. Vamos, que te condenan a x años y no estuviste en prisión provisional en su día y puedes acabar cumpliendo, como mucho, los 30 años de turno. En cambio, como te hayas tirado 8 años en prisión provisional (como es el caso del ciudadano que ha generado esta nueva doctrina; sí, por alucinante que parezca, ¡¡¡8 años!!!! en prisión provisional, sin condena firme, ahí, en la cárcel, hala, pero, oiga, esto, ¿qué es?) pues entonces va y resulta que la nueva doctrina puede acabar haciendo que cumplas… ¿33?, ¿35 años? Y eso de momento, claro. Que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo o quien sea, como la prensa monte una nueva campaña cuando toque excarcelar a saber qué se sacan de la manga.
En fin, yo no sé que les parece a ustedes. Pero yo creo que en este país tenemos un problema, y bastante grave, en materia de libertades. Un problema que va a peor y con un ritmo de degradación que es preocupante por trepidante.
– – – – – – – – – – – – – – –
Me llega un e-mail de un lector que me dice que la recopilación de enlaces es acojonante y muy recomendable. Pues vaya, que yo se la recomiendo también (que para algo la he ido haciendo a medida que escribía, para que vayan pinchando en los enlaces y leyendo sobre cada tema). Aunque les advierto desde ya que también es muy, muy deprimente. Porque pinta un panorama muy sombrío sobre todas estas cosas que están pasando y a las que no estamos sabiendo ponerles freno.
La Corte Internacional de Justicia (que tiene la página web caída, por cierto, en estos momentos, por lo que no puedo enlazar el documento y he de fiarme, en consecuncia, de lo que publica la prensa al respecto) emitió ayer un dictamen no vinculante muy importante, pues es una rectificación (matizada, si se quiere, pero así son las rectificaciones en Derecho, pequeños cambios de detalle que acaban comportando, o pueden llegar a hacerlo, consecuencias enormes) de lo que había venido siendo el consenso sobre el valor jurídico de las declaraciones de independencia (unilaterales, por supuesto, que es como suelen ser estas declaraciones).
Citando a partir de lo que publican hoy los diarios, por eso de que no hay manera de entrar en la web de la ICJ, parece que la Corte ha afirmado que:
«El derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general»
Es decir, y aunque es obvio que estas cosas (y el Derecho internacional, en general) funcionan más por la vía del fait accompli (en este caso, previos bombardeos de la OTAN sin autorización de Naciones Unidas, el efectivo control militar de la provincia que permitió que las autoridades serbias perdieran de hecho toda capacidad de control sobre la misma), que por primera vez se avanza la idea de que una declaración unilateral producto de un ejercicio más o menos fiable de afirmación de la voluntad popular puede imponerse al principio de unidad territorial, que es uno de los ejes sobre los que pivota el Derecho internacional. O, como mínimo, que nada en el Derecho internacional hay contra esas declaraciones.
Por supuesto, al parecer, la opinión de la Corte hace mención a la concurrencia de «circunstancias excepcionales en Kosovo» que permitirían esa preeminencia. Per más allá de que, atendiendo a esa apostilla, se entienda que la ruptura con la regla anterior es clara o es matizada, lo que es claro es que existe una ruptura. Recordemos que la siempre citada Resolución 1541 de Naciones Unidas sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación lo limitaba para ser válido a casos de descolonización y situaciones de falta absoluta de derechos políticos y de participación de la población. Es evidente que tales circunstancias no concurrían en Kosovo, por mucho que la Corte recuerde los episodios de violaciones de derechos humanos acaecidos (los ciudadanos de Kosovo tenían todos los derechos civiles y políticos en la antigua República Federal de Yugoslavia) y, sobre todo, se asiente sobre el control de facto que, a efectos de garantizar la seguridad de la zona, tenían quienes amparaban o apoyaban la secesión desde la toma de control por parte de la OTAN.
Estamos pues, en definitiva, ante la primera quiebra clara del principio de unidad territorial desde un plano jurídico (con la importancia legitimadora que eso tiene, aun asumiendo, como decía, que ésta, siendo considerable, no es determinante en estos asuntos: baste pensar que las previsiones jurídicas, que pasaban por una declaración formal de la ilegalidad de la secesión por parte de la Corte, no habrían alterado sustancialmente la situación). Tiene su importancia, como es obvio, que empiece a abrirse la idea de que la secesión es posible y «legal» desde una perspectiva internacional, aunque no medie acuerdo, cuando hay una clara y efectiva manifestación popular en este sentido.
Haciendo una traslación pedestre, el Derecho internacional no permitía el divorcio (secesión) salvo que el marido (metrópoli) pegase salvaje y públicamente (no reconociera derechos políticos a los ciudadanos) a la mujer (colonia). Sólo en ese caso la mujer (colonia) alegando la existencia de la causa y ejerciendo su derecho según su voluntad tenía derecho a pedir (autodeterminación) y obtener el divorcio (independencia).
Por supuesto, que ésta fuera la regulación legal no impedía separaciones por la fuerza de los hechos (uno de los cónyuges se larga y el otro no tiene medios para imponer la norma que exigía la convivencia bajo un mismo techo porque, sencillamente, no es capaz de encontrar al otro o reternerlo en casa-yo qué sé, Taiwan, por ejemplo-) o por pacto entre las partes incluso cuando era sólo una de ellas la que quería largarse (aunque no quepa el divorcio unilateral a petición de un cónyuge, un pacto entre personas sensatas lleva a una separación de mutuo acuerdo por la simple constatación de que uno de los dos ya no quiere seguir viviendo con el otro -el caso de Chequia y Eslovaquia, por mencionar uno cercano-).
Pero es obvio que este primer pasito hacia una regulación del divorcio simplemente a instancia de uno de los cónyuges tiene su importancia. Porque sin duda habrá otros casos en el futuro donde unos (u otros) estimarán que también concurren «circunstancias excepcionales». Y valorar el peso de las mismas, así resolver cuándo justifican y cuándo no la legalidad de una declaración de independencia, no está llamado a ser sencillo en ausencia de una regla clara. Que, más o menos, hasta la fecha, sí teníamos y que ahora, sin ser sustituida por una pauta clara en sentido contrario, sí queda ciertamente debilitada.
No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,812 segundos
En La Red desde septiembre de 2006






